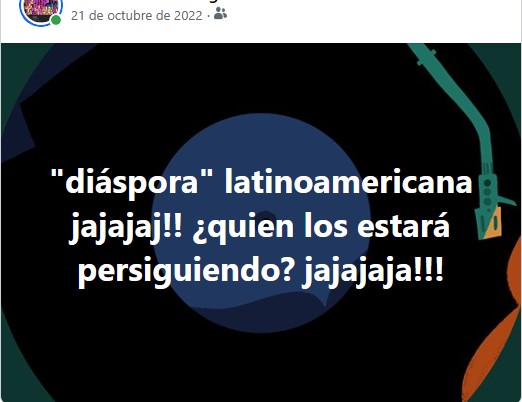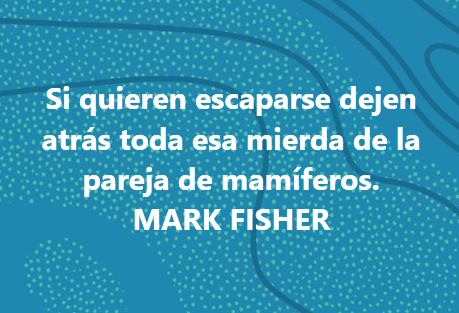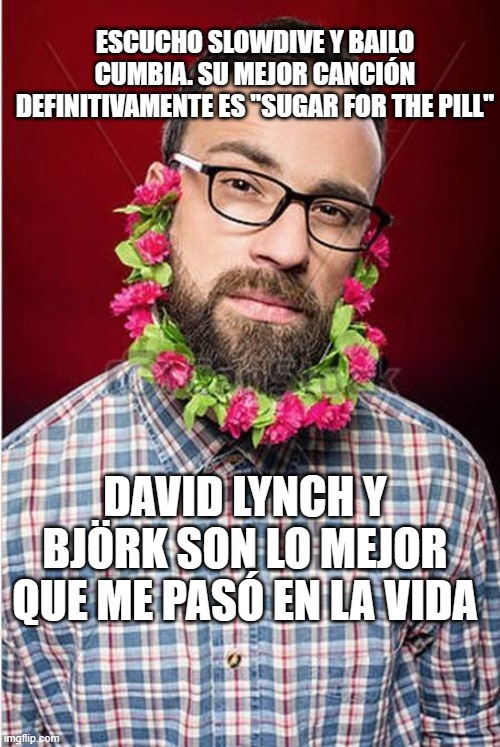10. En nuestra cultura pública la individualidad no la hemos aprendido a identificar a partir de sus públicos exaltadores. Más bien ha sido a partir de las imprecaciones que se regodean en señalar que la vida individualizada en el Perú es un sinsentido y que nada hay mejor que irse con la individualidad a otra parte. El caso de los artistas y el bajo grado de reconocimiento público a las actividades culturales guardan una cierta relación con esto. Si Vallejo o Moro en la primera mitad de este siglo vivieron en Francia o en México no fue tanto por un asunto de opción, en el sentido de haber podido seguir por igual su actividad poética en el Perú. Es probable que nunca o durante mucho tiempo no les provocara regresar porque sabían que de hacerlo estarían constreñidos a una discreción demasiado próxima a la mera inexistencia.
Es importante hacer aquí una referencia a la valoración pública de las actividades artísticas por una directa razón: el arte es una de las fuentes más poderosas de creación de sentido en una cultura moderna y secular. Incluso podemos sugerir la siguiente relación: si hay poco reconocimiento al arte y la reflexión escrita, es porque las formas de obediencia externa probablemente mantienen una gran fuerza social.
...
¿Reparación o fundamentación del yo?
14. La tercera objeción al individualismo, más en el terreno de la filosofía política e instituciones públicas, tiene que ver con una discusión que en el mundo anglosajón asumió la forma de una confrontación entre liberales y comunitaristas. El contexto fue el cambio en la cultura política norteamericana que significó la presidencia de Ronald Reagan en 1980, que junto con la aparición en la escena internacional de Margaret Thatcher y Juan Pablo II, fue el cambio decisivo en un desplazamiento conservador en Occidente y sus áreas de influencia. El Estado keynesiano, basado en la promoción del empleo y la seguridad social a partir del ahorro y la inversión había llegado a un límite, entre otras razones, por la innovación tecnológica, las modalidades de productividad y la globalización de los capitales. Desde entonces hubo largas controversias ante la supresión de una serie de gastos presupuestales destinados a políticas sociales. La figura era que, por una parte, había quienes pedían menos impuestos, por el bienestar individual que implicaba, sin importar que esto supusiera un recorte en una serie de servicios públicos. Por otro, estaban quienes consideraban que una parte inseparable del bienestar público era que se mantuvieran los servicios públicos, en especial aquellos que permiten limitar los alcances de la desigualdad, como por ejemplo la escolaridad para los sectores más empobrecidos.
Pero este panorama pronto llevó a preguntarse por cuáles son las relaciones entre un individuo y su comunidad. El punto de vista comunitarista fue ilustrado por el sociólogo Robert N. Bellah, al señalar que la difusión de un individualismo de tipo instrumental tendía a sustraer a los ciudadanos de la participación en los asuntos públicos, cediendo el poder a una suerte de dictadores de la tecnocracia. Bellah invocaba no un comunitarismo disolvente del yo, sino el apoyo en otro tipo de individualismo, que él llama expresivo. Lo más importante es lo que recuerda este autor en su estudio, cuando habla del individualismo como un vocabulario o idioma cultural. Así dichas las cosas, no llama la atención que no pocos autores anglosajones quisieran fundamentar aquello que les resultaba menos familiar, la comunidad. Dos características predominan en varias de estas aproximaciones: la primera es la de un marcado pesimismo, como la obra misma de Bellah expresa, y la otra es intentar una respuesta mediante una fundamentación filosófica de la democracia en clave comunitaria. En cualquiera de los casos, sea que tome una postura liberal o comunitaria, antifundacionalista o fundacionalista, es claro que el horizonte de los debates es un mundo social donde el individualismo ha estado institucionalizado y reconocido por todos como una tradición política valiosa
De este escenario queremos rescatar lo siguiente: el caso norteamericano, incluso a diferencia de países europeos como Francia y Alemania, puede mostrar un ritmo de crecimiento sorprendente y una tasa de desempleo considerablemente baja. Es decir, las fuentes clásicas del malestar en la era de la sociedad industrial han desaparecido y ahora emergen otras patologías, más vinculadas al narcisismo y a las consecuencias imprevistas de ciertas prácticas regulares. Los debates intelectuales, en cualquier lugar, siempre llegan a un punto de disyuntiva: o nos preguntamos cómo podemos vivir mejor de lo que actualmente estamos, o constatamos que en el fondo hay algo que definitivamente no está marchando y que debe ser desechado o arreglado. Es la diferencia entre hacer de un ideal un orientador o corrector de prácticas en un caso, y en otro, es la búsqueda de un fundamento que permita desechar lo actual y aclarar por qué deberíamos vivir mejor.
15. En nuestras sociedades empobrecidas y con ciudades que son ricas y miserables a la vez, las maneras de llegar a la individualidad son diferentes y han tenido en los derechos humanos el ejercicio autónomo de la sexualidad y en la reacción contra la tortura y machismo, los hitos que han permitido apreciar la importancia de la individualidad...
GUILLERMO NUGENT
La desigualdad es una bandera de papel
(2021)