Recurramos a la fantasía y en un gran salón blanco de puertas negras tenemos, en medio, una silla donde nos sentamos, unos círculos trazados alrededor de ella, y unas muescas mágicas dibujadas al interior. Sabemos que hemos trabajado para estar en este momento. Sabemos que ha tomado sacrificio recibir y ser testigos. Comienza la invocación y dentro de poco, gracias a nuestra pericia, todo sale bien. Recibimos los poderes. Pronto lo sabremos: debemos hacer lo que deseemos, porque ahora podemos y debemos cambiar algo conforme a nuestros poderes, los poderes del cambio. ¿Cómo procedemos? ¿Qué es lo primero que torcemos o liberamos del mundo?
Quizá ante este escenario absurdo nos volveríamos locos, probablemente nuestro trabajo previo, nuestra disciplina y filosofía ya nos hubiera disuadido de pedir tales cosas. Lo describo, sin embargo – lo pienso y lo veo, incluso- como una tragedia de algunas psicologías contemporáneas, algunas ondas o caracteres de algunas idiosincrasias maquilladas.
De la lista eterna de posibles vagabundos, existe un tipo (que es uno mismo) que es el vagabundo que te mira exigiéndote que tomes su lugar. No precisamente un vagabundo, puede ser también la sensación de que le debemos un pedazo de nuestras vidas a la persona que tenemos en frente: a veces está en los ojos de los locos y también de los vagabundos, y también en los ojos de la envidia cotidiana de la que se sirve la libre competencia. ¿Una culpa de niñito católico? Puede ser, pero menos esa sensación y más el vagabundo que te mira EXIGIÉNDOTE QUE TOMES SU LUGAR es como a veces me/veo a alguien pedirle al “mundo” (como si esa cosa, bolita envuelta en vaho, fuese una suma de consciencias) un cambio, una transformación, un trueque por su calvario.
A veces uno se siente tan afuera de todo y de sí mismo, que es como si se llevasen los ojos dados vuelta y todo lo que se viera fueran interiores de carne viva y roja. Es real, creo, y más que pertenecernos –como diría la psicología- la sensación le pertenece al mundo, claro que nosotros también le pertenecemos, en nuestro soplo de consciencia. Es como una sensación colgando de un árbol, una fruta exótica que arrancásemos y pusiéramos en nuestra garganta. La sensación de ser un malcriado indigno de un propósito auténtico: una autocomplacencia que lidera nuestro único triunfo animal de no morir. Lo que el mundo nos debe: no lo tomamos a mordiscos y escupos a la cara, o a manotazos progre, como Napoleón exportando su república, lo enrocamos con sintomatología depresiva. La doble victoria de nuestra vanidad es nuestro completo ocio espiritual. La pará de hippie/hipster sin soplo metafísico, sin misterio ni búsqueda, es la bandera y la consigna. Un grito en gravedad cero. Cuando se anda así, digo para no juzgar, por la calle arrastrando el poncho o pateando las piedras, es algo real, tan real como el adolescente que lleva la vista al frente de la carretera mientras conduce hacia las vacaciones de primavera. Existe como si nos pusieran un conjuro; tan real como un árbol sin especie o una pintura sin belleza. El tránsito por este lugar sin nombre es el diario acontecimiento que funda la naturaleza metropolitana.
Cuando se navega bajo la tormenta mental, las preguntas caen como llovizna en una tarde de septiembre. Y ante tanto signo de exclamación la visión se estrecha y quedo sólo con una única pregunta: más allá de las consignas, de la ira justa ¿Qué motiva mi seguridad moral sobre el grito de la justicia?
¿Qué quiere ese vagabundo del mundo humano? Virreinato de lo natural, tal vez… Condiciones apéndices de la miseria moderna para frecuentar una pequeña utopía…
Cuando se ha vuelto de la montaña, el vagabundo sagrado debe contemplar el mundo que ha abandonado y debe dialogar con él para comprender sus años de silencio. Pero un vagabundo enmudecido por el mundo termina en la esquina del rencor, como púgil esperando el round. Nos transforma nuestra desesperación, en el mejor de los casos; en el peor de ellos, nos transforma nuestro ocio vacío, desprovisto de reflexión. En cambio, arrullados en la pasividad, decidimos enfrentar desde el ideal, construir la liberación como una torre de babel, y esos discursos e intenciones (que sospecho, como un glaciar que se derrite, que sus aguas llegaran a las costas de todos) han proliferado en esas bases sin vergüenza de su macula de sueño truncado. La defensa de los ideales es la defensa por la voluntad absurda del hombre de llevar hasta las últimas consecuencias su deseo. La Glorificación de la gran Magia del Hombre. El ideal es un subproducto del deseo interrumpido. Galactor era un idealista, Hitler era un idealista, Martin Luther King era un idealista, yo soy un idealista. El mundo está infectado de ideales en pugna que subscriben a la gente y la acomodan según sus necesidades, y que depende de la perpetuidad de estas mismas. El mundo es violento y bello dentro de estas imágenes. En este cuadro, este ideal social es doloroso, pero romántico. En este otro, este ideal social no es culposo, pero es cruel. Caracteres de naciones. Tipologías ingenuas de caricaturas de periódico. Distinto de la moral con la que se sacude la injusticia diaria, el ideal se proyecta en el tiempo como la esperanza de una conjunción mágica, alquimia de los procesos sociales. Además de residir en lo inconcluso, como quien juega Candy Crush, el ideal ubica al Némesis de cada quien, dialoga en tanto se sustrae de cierta población. Quizá el poeta no exageraba cuando decía que la palabra raza, para referirse a los humanos, ya no era representativa.
¿A qué adscribir nuestro ánimo, entonces? ¿Nuestro impulso cuestionador? Ahora que se nos ha dado el poder ¿Dónde la sede militante de las lloviznas de una tarde de septiembre? ¿Los cuarteles generales? En el lugar sin ideal la preocupación es conseguir el tiempo para entenderlo. Pedirle al mundo que conceda la contemplación estática. Shazam. Y entenderlo.
Que ahí, pues, en cualquier conversación de pasillo, cualquier terror sobreactuado, cualquier injusticia que pica como muesca de zancudo sobre la superficie del arte, de las ciencias, de los oficios, de los quehaceres, ahí cruje el hombre como una sombra asustadiza. Un alucinado, que prefigura la cristalización de un sueño con exquisito disimulo de su histeria. Una voluntad de traje que lleva los escudos de las causas sobre la visión del horizonte extendido sobre el océano azul…
Alberto Parra








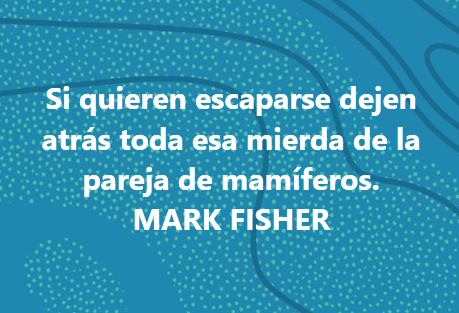





No hay comentarios.:
Publicar un comentario