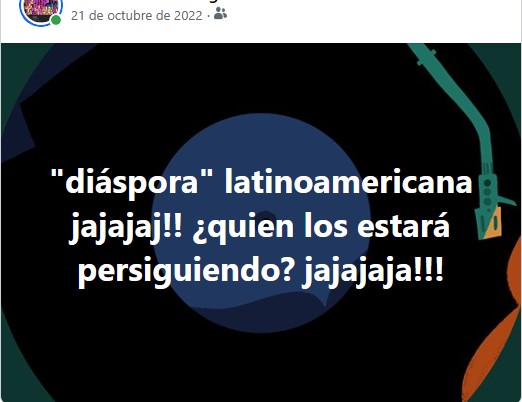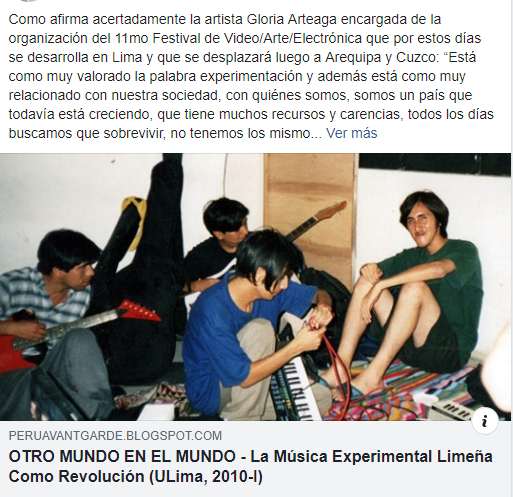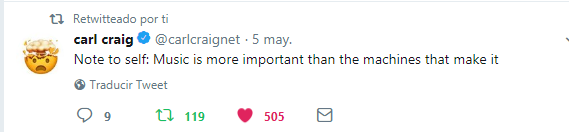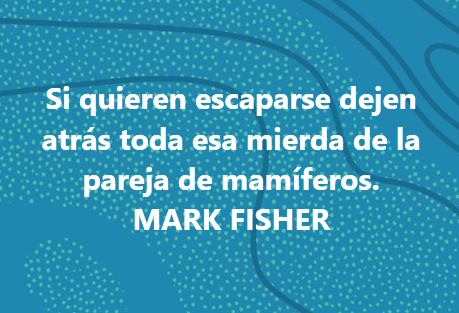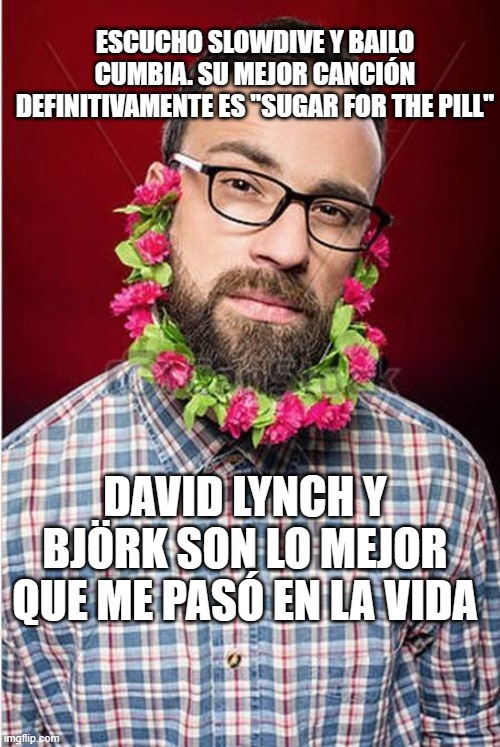Entre 1800 y 1875 el capitalismo mercantil se transformó en capitalismo industrial. La competencia entre capitalistas y entre estados-nación impulsó un proceso de crecimiento exponencial y de globalización que transformó las economías, las estructuras sociales y los sistemas políticos.
Pero nada de eso sucedió suavemente. El desarrollo capitalista carecía de planificación y era contradictorio, y a medida que el sistema se expandía, la escala y el impacto de sus crisis periódicas aumentaba. El mercado capitalista global, aunque creado por el trabajo humano, se convirtió en un mecanismo monstruoso con vida propia, que sin someterse a su control dominaba toda la actividad humana. Se demostró que el sistema no se autorregulaba —como habían asegurado las fantasías de la economía clásica— ni se sometía a la regulación humana; la lógica de la acumulación competitiva de capital se imponía como una ley de hierro sobre políticos, banqueros e industriales. Cada gran crisis del sistema conducía así a una alternativa simple entre la lógica del capital y las necesidades de la humanidad; entre la competencia implacable y la alimentación de los hambrientos; entre la guerra imperialista y la solidaridad internacional.
En este capítulo analizaremos cómo un sistema profundamente patológico dio lugar entre 1875 y 1918 al imperialismo, al gasto exponencial en armamento y a la guerra mundial, y el grado en que los movimientos masivos de resistencia hicieron frente a ese sistema durante aquel periodo, planteando una alternativa revolucionaria.
LA REBATIÑA POR ÁFRICA
El 2 de septiembre de 1898 un ejército británico de 20.000 hombres se enfrentó con un ejército sudanés de 50.000 en Omdurman, cerca de Jartum, en el corazón de uno de los pocos estados todavía independientes de África.
Sudán era un país inclemente con zonas de desierto abrasador y bosques tropicales infestados de enfermedades. Esa era la opinión de los propios sudaneses, que decían: «cuando Alá creó el Sudán, se echó a reír». La vida era difícil en una tierra tan desapacible, pero los británicos habían decidido arrebatársela a la gente que vivía allí.
Los sudaneses, repartidos en unas seiscientas tribus, que hablaban un centenar de lenguas distintas y con una docena acaso de modos de vida diversos, hacía muy poco que se habían unido en una única entidad política, y lo que provocó esto a finales del siglo XIX, de una forma excepcionalmente violenta, fue el impacto del imperialismo.
La conquista turco-egipcia del Sudán había comenzado en la década de 1820 y seguía todavía en marcha sesenta años después.
La ocupación era explotadora y opresiva. La recaudación de impuestos en las aldeas era una operación paramilitar, llevada a cabo con ayuda del kourbash (un látigo de cuero de rinoceronte).
Entre los funcionarios reinaba la corrupción, de forma que a los impuestos se sumaban los sobornos y gratificaciones. A la dureza y pobreza del paisaje se añadía por tanto la amarga experiencia del matonismo de sicarios extranjeros. Pero entre 1881 y 1884 esto había dado lugar a una poderosa oleada de resistencia que expulsó a los extranjeros de Sudán y forjó un estado islámico independiente.
La resistencia recurrió al islam porque era la única religión que ofrecía un marco de liderazgo, activistas, organización e ideología capaz de superar la diversidad y fragmentación de Sudán; y como se forjó en una lucha contra el imperialismo, aquel estado era no solo islámico, sino también autoritario y militarizado.
En aquellos mismos años, concretamente en 1882, los egipcios habían hecho su propia revolución contra un régimen títere de Su Graciosa Majestad en El Cairo, pero había sido aplastada y los británicos habían sustituido a los turcos como gobernantes reales de Egipto. Pero sus esfuerzos inmediatos por reconquistar Sudán habían fracasado, dejando al nuevo estado islámico el control pleno de su territorio desde 1885. Aquellos primeros esfuerzos de reconquista se habían efectuado en realidad sin demasiado entusiasmo: Sudán era un territorio desértico, difícil de controlar y de poco valor, y al gobierno británico le había faltado voluntad para combatir por él.
Pero durante la década siguiente las cosas cambiaron notablemente. Hasta 1876 la mayor parte de África había sido un «continente negro» desconocido para los europeos, cuya influencia se limitaba en gran medida a los puestos comerciales en la costa o cerca de ella, que databan en su mayoría del siglo XVII y reflejaban el carácter predominantemente mercantil del capitalismo europeo de la época. El resto de África seguía siendo un mosaico de entidades con muy diversos niveles de desarrollo. Egipto había estado gobernado durante gran parte del siglo XIX por regímenes nacionalistas modernizadores, pero el resto de África del Norte lo estaba por potentados islámicos tradicionales sometidos en cierta medida al imperio otomano. El reino de Abisinia (Etiopía) era un altiplano de tierras altas sin salida al mar con una antigua cultura cristiana. Había también reinos tribales guerreros, como el de los ashanti en África occidental y el de los zulúes en Sudáfrica, pero la mayor parte del resto del África subsahariana se parecía a Sudán, predominando pequeñas entidades tribales. La excepción más importante era Sudáfrica, donde los británicos gobernaban Natal y la colonia de El Cabo, mientras que los bóers (o afrikáners) —colonos blancos de origen neerlandés— controlaban el Transvaal y el Estado Libre de Orange en el interior.
El imperialismo británico, francés, belga, portugués, español, alemán e italiano trasformó completamente esa geografía política de África en las décadas posteriores a 1876. A mediados del siglo XIX la difusión del capitalismo industrial en gran parte de Europa había generado una demanda rápidamente creciente de materias primas, nuevos mercados y oportunidades de inversión para el capital excedente. El crash financiero de 1873 y el estancamiento global que le siguió habían intensificado la competencia entre los capitalistas europeos. Como consecuencia, entre 1876 y 1914 prácticamente la totalidad de África se dividió en colonias de las potencias europeas, en lo que se conoció desde entonces como «la rebatiña por África».
En África había oro, diamantes, cobre, estaño, caucho, algodón, aceite de palma, cacao, té y muchas otras cosas aprovechables para las crecientes industrias y ciudades de Europa. Los habitantes del continente, incluido el creciente número de colonos blancos, suponían mercados para los productos europeos. Los proyectos de infraestructuras coloniales, tales como la construcción de vías férreas, enriquecían a los industriales y tenedores de bonos europeos.
Debido a esto, y también porque la tensión geopolítica entre las grandes potencias iba creciendo, el reparto de África se caracterizó por la competencia y la contienda, imprimiéndole una dinámica independiente del valor económico de cada territorio particular. Las grandes potencias se apoderaban de ellos, estableciendo colonias, para evitar que lo hicieran otras. Las utilizaban como barreras para bloquear la expansión de las potencias rivales y como plataformas para la proyección de poderío militar hacia sus «esferas de influencia», estableciendo alianzas para perjudicar a la que consideraban en cada momento más peligrosa.
Los franceses, que controlaban prácticamente la totalidad del Magreb (Marruecos, Argelia y Túnez) y África occidental, soñaban con un imperio que se extendiera por todo el continente desde el Atlántico hasta el Océano Índico. Los británicos, en cambio, pensaban en un imperio de norte a sur, «desde El Cairo hasta El Cabo», que enlazara sus posesiones en Egipto, África oriental y Sudáfrica. Pero los alemanes se apoderaron de Tanzania y se pusieron en medio del camino de unos y otros.
El coste de todo aquello para los pueblos africanos fue inmenso. La resistencia fue aplastada mediante la artillería, las ametralladoras y matanzas sin cuento. Los territorios eran conquistados a cañonazos para crear haciendas rentables para los blancos. Los granjeros y pastores nativos se vieron obligados a convertirse en trabajadores asalariados mediante una combinación de desposesión, traslados forzosos, impuestos y matonismo convencional.
Sir Frederick Lugard, alto comisionado británico para el protectorado de Nigeria septentrional, decidió la «aniquilación» como respuesta a una rebelión campesina en 1906. Alrededor de dos mil aldeanos africanos armados con hachas y azadas fueron masacrados por soldados con rifles de repetición. Los prisioneros fueron decapitados y sus cabezas clavadas en picas. Aquella aldea rebelde fue arrasada hasta los cimientos. El general Lothar von Trotha, comandante alemán, era, como Lugard, partidario explícito de la «aniquilación» como forma de tratar con los africanos rebeldes. Decenas de miles de miembros de los pueblos herero y nama murieron de hambre y sed cuando los alemanes los expulsaron al desierto de Namibia entre 1904 y 1907. En el Congo belga murieron entre 1885 y 1908 millones de personas, quizá hasta la mitad de la población, debido a la guerra, el hambre y las enfermedades, cuando todo el territorio se transformó en un vasto campo de trabajos forzados. A los trabajadores nativos que no satisfacían la cuota impuesta de recolección de caucho se les cortaban las manos.
Fue la intensificación de la rebatiña por África entre 1885 y 1895 la que llevó de nuevo a los británicos a Sudán. El ejemplo de un estado africano independiente era lamentable; pero era sobre todo la posibilidad de una intervención francesa en el patio trasero británico lo que hacía más urgente la cuestión.
El general Herbert Kitchener pasó dos años subiendo el Nilo, al tiempo que construía una vía férrea para mantener abastecido su ejército mientras avanzaba. Sus hombres estaban equipados con rifles modernos, ametralladoras y artillería, mientras que las armas de los sudaneses eran lanzas, alfanjes y mosquetes. La batalla de Omdurman fue una carnicería. El ejército de Kitchener sufrió 429 bajas, mientras que entre los sudaneses hubo 10.000 muertos,
13.000 heridos y 5.000 prisioneros. Los británicos dejaron que los sudaneses heridos murieran allí donde habían caído en el campo de batalla.
Entretanto, una pequeña expedición militar francesa había llegado a Fashoda, en el alto Nilo, al sur de Sudán. Kitchener se desplazó río arriba para hacerle frente y la amenazó con destruirla si no se retiraba, cosa que acabó haciendo.
El «incidente de Fashoda» manifestaba la creciente tensión imperial entre las grandes potencias, no solo en África, sino también en el Lejano Oriente, Asia central, Oriente Medio, los Balcanes, Europa central y el mar del Norte. El capitalismo había generado no solo un colonialismo depredador de minas y plantaciones vigiladas con ametralladoras, sino que estaba empujando a la humanidad hacia la Primera Guerra Mundial moderna, industrializada.
LA VIOLACIÓN DE CHINA
El 14 de agosto de 1900 una fuerza expedicionaria internacional de 19.000 hombres se hizo con el control de la capital imperial china de Beijing. Tropas británicas, francesas, alemanas, rusas, italianas, japonesas y estadounidenses participaron en una operación militar cuyo propósito era reprimir una sublevación nacionalista contra el colonialismo. La rebelión estaba encabezada por miembros de una organización secreta denominada Sociedad de los Puños Armoniosos, popularmente conocidos en inglés como boxers.
Disfrutaba del apoyo tácito del gobierno imperial de la emperatriz viuda Qing Cixi. Los rebeldes y las tropas imperiales lucharon codo con codo contra los invasores.
La rebelión Yihétuán o «de los bóxers» (1899-1901) no fue ni el primer levantamiento, ni siquiera el más decidido, contra el colonialismo del siglo XIX en China. Se estima que la rebelión Taiping de 1850-64 costó la vida de entre 20 y 30 millones de personas, convirtiéndola en el conflicto más sangriento de la historia antes de la Segunda Guerra Mundial.
Los mercaderes europeos habían codiciado las riquezas de China desde los viajes de Marco Polo en el siglo XIII, pero China era conservadora y autosuficiente; no necesitaba nada de lo que los europeos le pudieran ofrecer. La Compañía Británica de las Indias Orientales resolvió este problema a principios del siglo XIX dedicando grandes zonas de India al cultivo de una mercancía que crea su propia demanda: el opio. En 1810 la compañía vendía 350 toneladas de opio al año en China. Cuando el gobierno imperial chino intentó interrumpir el tráfico, los británicos fueron a la guerra en nombre de la libertad de comercio. Las dos guerras del Opio de 1839-42 y 1856-60 emprendidas por el imperio británico lo fueron en beneficio de los barones de la droga asociados en la Compañía.
La historia china había sido una «puerta giratoria» en la que las dinastías imperiales eran ocasionalmente derrocadas por la rebelión o la conquista, pero las estructuras esenciales del estado y la sociedad permanecían en pie. Los últimos en atravesar esa puerta habían sido los manchúes en 1644, cuando derrocaron a la dinastía Ming en desintegración. Los emperadores Qing, originalmente invasores bárbaros desde Manchuria, en el nordeste de China, se habían acomodado finalmente a la cultura mandarín dominante en el estado chino. Los mandarines eran los burócratas instruidos, bien pagados y ultraconservadores que controlaban todo el funcionariado del imperio, y gobernaban China aliados con los grandes terratenientes locales y los comerciantes de las ciudades.
A mediados del siglo XIX la corrupción y la opresión habían llegado de nuevo a un momento crítico y el campesinado estaba a punto de estallar, pero esta vez la puerta dejó de girar debido a la intervención de los imperialistas europeos.
Las dos guerras del Opio habían puesto de manifiesto el retraso militar crónico del estado chino aislado. En la primera guerra los británicos utilizaron una flotilla de cañoneras y una fuerza expedicionaria de soldados y marinos para apoderarse de Guangzhou, Shanghai y otros puertos chinos. A continuación ascendieron por el río Yangtsé y amenazaron Nanjing, obligando al gobierno imperial a pedir la paz. El Tratado de Nanjing exigía a China entregar Hong Kong, la apertura al comercio británico de cuatro puertos, incluidos los de Guangzhou y Shanghai, y una cuantiosa indemnización de guerra.
Pero eso no era bastante. La resistencia del estado chino a nuevas demandas británicas llevó a una segunda guerra tan solo quince años después. Esta vez Francia, Rusia y Estados Unidos se unieron a Gran Bretaña en la violación de la soberanía china. La guerra culminó con la captura de los fuertes de Taku en Tianjin y el avance por tierra hasta Beijing de 18.000 soldados británicos y franceses. La capital imperial fue conquistada y los palacios de verano del emperador saqueados e incendiados.
Una consecuencia de las guerras del Opio fue un gran incremento del muy rentable negocio de las drogas. A finales del siglo XIX el consumo chino de opio se había centuplicado y una cuarta parte de los varones adultos eran adictos. Otra consecuencia fue el control europeo de los puertos y del comercio chinos. En la costa se estableció una cadena de enclaves extranjeros o minicolonias («concesiones»). Funcionarios europeos tenían el control de las aduanas chinas y los residentes europeos disfrutaban del derecho de extraterritorialidad (inmunidad frente a la jurisdicción china). Los misioneros europeos tenían derecho a buscar conversos en el momento y lugar que les apeteciera.
Las guerras del Opio y las concesiones extranjeras ponían de manifiesto la decadencia de la dinastía Qing reinante y del antiguo estado imperial, lo que a su vez contribuyó a desencadenar la rebelión campesina que venía fermentando desde hacía tiempo en las aldeas de la China rural.
El movimiento comenzó entre los campesinos, labradores e intelectuales disidentes empobrecidos del sur de China. Su líder principal era un maestro de escuela y místico cristiano llamado Hong Xiuchuan. Aseguraba que tenía una misión divina consistente en destruir a los diablos y establecer un «reino celestial» de «gran paz», que se caracterizaría por la división igualitaria de la tierra, la propiedad común de los bienes y la abolición de las distinciones sociales: un mensaje inspirador de liberación social que dio lugar, en las circunstancias del momento, a un poderoso movimiento de masas.
Pero la extrema pobreza de China en el siglo XIX pronto borró el idealismo igualitario de los primeros años. La escasez significaba que solo unos pocos podían vivir bien, y los líderes de la rebelión Taiping aprovecharon sus posiciones para asegurar que esos pocos fueran ellos mismos y sus seguidores más próximos. La rebelión Taiping fue en eso muy fiel a su modelo: las anteriores revueltas campesinas habían dado lugar rápidamente a nuevas dinastías imperiales tan opresivas como las anteriores. En la China tradicional no existían condiciones económicas para una auténtica emancipación social; sin embargo, el movimiento Taiping mantuvo un tremendo apoyo e impulso. Lo que salvó a la dinastía Qing fue la intervención del imperialismo extranjero contra los rebeldes. Un ejército reorganizado, financiado por los comerciantes chinos y equipado con armas europeas bajo el mando, primero de un oficial estadounidense y luego de uno británico, consiguió aplastar finalmente la sublevación.
El éxito del «Ejército Siempre Victorioso» tuvo un profundo efecto en la historia china. La rebelión Taiping había representado la posibilidad de revigorizar el estado imperial y volcarlo en la reforma y la modernización como respuesta a la amenaza planteada por el imperialismo. Su derrota bloqueó esa vía y mantuvo renqueando la dinastía Qing, una reliquia política sostenida por el imperialismo, aun cuando, como en 1860 y 1900, fue decisivamente derrotada quedando su capital bajo la ocupación extranjera. Los gobernantes imperiales y los ejércitos extranjeros se necesitaban mutuamente como apoyo contra las masas chinas, ya que China no era como África: podía ser violada, pero no desmembrada.
Los chinos no solo eran numerosos —alrededor quizá de 350 millones a mediados del siglo XIX—, sino también un pueblo unido lingüística, cultural e históricamente. Cualquier intento de conquistar China habría agotado rápidamente el poderío militar del invasor hasta un punto de ruptura. Cualquier intento habría estado condenado a la derrota final. Este fue de hecho el sino de la ocupación japonesa de 1931-45: los japoneses consiguieron mantener las regiones costeras, pero nunca pudieron dominar el vasto interior de China, y la incesante contienda militar requería el despliegue permanente de cientos de miles de soldados.
La combinación del dominio manchú y las concesiones extranjeras impidió de hecho el desarrollo independiente de China durante el siglo XIX y a principios del siglo XX. Mientras Europa,
América del Norte y Japón progresaban, China retrocedía. Esta contradicción dio lugar a una prolongada sucesión de levantamientos revolucionarios entre 1911 y 1949. Solo entonces pudo salir China de su atolladero.
NEIL FAULKNER
De neandertales a neoliberales




.jpg)


.jpg)