Con los años te volverás duro y las cosas dejarán de ser inéditas. Los desarraigos, la soledad y la envidia no serán tales; encontrarás la forma de llamarles y pensarles como tu personalidad. No te criticarás; somos duros y eso no nos importa. Ya vivimos eso, es que a mí me ha pasado, yo lo enfrenté así, y para todo irás cerrando, poniendo el candado o la etiqueta de las cosas y una fórmula para vivirlas: tu historia. Así sobrevivimos: en el terror físico y en el terror psicológico tenemos la trinchera de nuestro lenguaje. Así vivo yo al menos, en una esfera de consciencia, abrazado a mis palabras, luchando para mantenerme lúcido por elocuente. Salvo a veces que se cuela por la grieta una espiga, el agujero negro espontáneo, y toda la estructura tirita:
Llega tu amigo. Hito en la línea recta de tu vida ordinaria. Se arroja en tu cama, tirita; está deprimido. Te cuenta cosas y circunstancias pero finalmente calla, se anula, no cree en nada de lo que dice. ¿Qué haces? Revisas en ti las cosas que te hacen sentir bien y se las dices. Quizá podrías hacer esto. Tocar música o escribir, conocer. Pero la angustia es una pared robusta y encima no hay garantía de que tus gustos lo beneficien. ¿Qué haces? Te quedas mudo. Quizá lo abrazas. Quizá él te abraza.
El silencio acosa. Las piezas se vienen encima y uno está ahí sentado como una roca, azotado por el mar, mirando los granos de arena que se nos desprenden. La degradación es exquisita: hay tiempo para comprender ciertas cosas mientras atrás te van cerrando las puertas. La bulla que viene, los tiempos mejores y la fanfarria te extienden las manos, llenan tus oídos de calma. Es un bálsamo preciado, el futuro. Pero el silencio espera, no se proyecta en el tiempo, habita dentro de nosotros:
Estás confundido y no sabes qué estudiar. Sabes que te gustan ciertas cosas, pero estudiarlas no te hace clic. Hay que estudiar, resuena el eco más antiguo que el hambre. Sobre el tren de la razón y el progreso, impulsado por el sacrificio, te metes a una carrera. Ves a otros subirse a otro barco, la nave de los locos, y los ves convulsionar su vida, haciendo lo que quieren. No estudian o no pescan. También leíste sobre ellos, los viste en las películas, los viste en los escenarios. La ficción te parece más libre que tu propia vida. Acaba tu carrera y comienza tu trabajo, la labor, y mientras, como de día domingo, te vuelves un fan, un melómano, un lector. Por las noches le comentas a alguien que quisiste tocar la guitarra. Pareces un borracho melancólico, con el vaso y el horizonte. Y es justamente lo que eres, cuando antes abrazabas el futuro, la confusión era la bella posibilidad de todo, de estar en cada pensamiento y habitar cada corazón, y ahora te alojas en el faro mendigando en la noche para que tus recuerdos lleguen al puerto de tu imaginación, para que tu vida, la que has vivido, sirva para algo, para que si al menos nada te inspira, tu vida sea otro ejercicio de nimiedad literaria que se ha parido con un esfuerzo que debiese dignificar.
Se aprende a mirar la vida como un subproducto de la existencia. Lo que sucede es una anécdota. Con dureza las cosas cuentan como chapas o títulos nobiliarios. Una remera de los Stones. La vida, acá dentro del cubo, sin las realizaciones que nos pueden proporcionar nuestros oficios, es una retrospectiva eterna, donde toda la mirada se dispara hacía un ayer incendiado, un páramo al menos cándido. Mi historia es la historia del esfuerzo, del martillo y el herrero, del calor del trabajo, del calor del terror; de la fricción contra la vida. Otra es la utopía que vemos en el pasado, en las tardes que pasamos sobre un naranjo o cuando vimos una estrella fugaz prenderse en el cielo, de momentos donde la existencia absorbe sin narración las dimensiones de todo, por todos los ángulos. Donde tal vez somos uno con lo que observamos y sentimos, y no fuese necesario registrarlo para recrear esa sensación y enfermarnos de melancolía.
Ante tanto manotazo hacia atrás, como quien se lo ha llevado la marea un poco más allá de donde se siente seguro, de repente echamos un vistazo, con los sentidos, sobre lugares y momentos determinados. Una calle, una esquina desaparecida de la ciudad encienden todo el aparato de la memoria. Estamos ahí, superpuestos a quien éramos, salvo que somos. Salimos del trance y le ponemos el marco de inmediato: Deja vu. Miramos con extrañeza el rincón de la memoria. Ahora sólo pende una fotografía, y avanzamos sobre el lienzo todo el día con una especie de fiebre que nos hace mirar todo con los ojos entrecerrados.
La vida se torna lentamente hacia el silencio. No es resignación sino que una violencia muda. El pasado es menos sospechoso que el tic tac del presente, su olor a perro muerto debajo del parqué.
Y entonces el reloj. Las cosas caducan, tu familia se enferma. Todos se reúnen y se dan ánimos porque resistir es natural. Y más allá de eso todo se conversa porque ese es tu único aliado, los momentos de confesión, llanto y perdón que están en el umbral de la muerte. No hay tiempo para recordar, siquiera eso, recordar es un acto terrible. No se debe recordar lo que no queremos perder, se debe desear con toda ansia que esa persona no nos deje, e imaginar con toda esquizofrenia la vida porvenir. Pero la enfermedad galopa. Un sinsentido sopla los oídos en las noches heladas. En la calle, en tus tránsitos y tus medios de transporte (que finalmente son toda la ciudad) todo es sospechoso, todo lleva la etiqueta de EXPLOSIVO y CADUCO. La gente hierve, resopla y aúlla al sol. Como todos ellos lo ves venir: al silencio como la muerte.
La memoria de otra persona.
Alberto Parra.









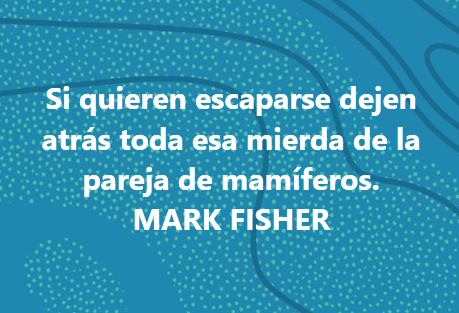





No hay comentarios.:
Publicar un comentario