Por Juan Manuel Robles
Extraído de "Hildebrandt en sus trece"
Enfrentar el racismo en el Perú tiene sus costos. Marcar una posición clara contra la discriminación trae consecuencias. Quien no lo sabe es porque nunca ha emprendido de verdad la lucha: solo ha repetido poseramente alguna que otra consigna, copiado en su muro algún meme bonito, recirculado cierta caricatura noble de Edery, como quien sigue una tendencia, una corriente, un hashtag. Es un antirracismo cómodo que se vuelve decorativo, fugaz, bello y hueco como un atardecer de Instagram. Es una cosa rara, esa postura que no alza la voz, esa indignación sin rabia.
Porque ser antirracista, en una sociedad como la peruana, es buscarse problemas, es alterar las reglas del juego, complicarte las cosas y moverle el piso a la enclenque escalera de tu ascenso social. Al principio, todo el mundo te da una palmada en la espalda. Yo también apoyo tu causa, causa. Pero llega un momento en que tu activismo altera la vida cotidiana. Hablas más de la cuenta. Te pones pesado. Tu rollo jode.
Recuerdo mi primera juventud, los años que siguieron a la universidad. En algún momento, decidí que no iría ningún local nocturno que hubiera sido acusado de prácticas discriminatorias, o sea, que tuviera denuncias por no dejar entrar “marrones”. Me parecía indignante que esas cosas siguieran pasando en mi país. La postura fue vista, por mis amigos, como exagerada y aguafiestas. “Vamos, Juanma, eso no es discriminación, ¿tampoco van a dejar a entrar a cualquiera, no?”. “Yo no estoy de acuerdo con el racismo pero es SU local, ¿no?” “¿Vas a dejar de venir a mi cumpleaños por eso?” “El manager me ha asegurado que esas son mentiras, que ellos solo le niegan la entrada a borrachos”. De todas las respuestas, la que más queda en mi memoria es esta: “Ay, oye, pero a ti nadie te va a discriminar. Mírate”.
Varios años después entendí lo que pasaba; mis amigos me estaban pidiendo que usara a mi favor algo que muchos peruanos tenemos, sin que reparemos en ello: el privilegio blanco. No importa que no lo seamos (yo desciendo de indígenas de Abancay y de la selva, con algún lejano ancestro vasco), hay elementos que a algunos nos blindan de esa discriminación que sí reciben otros. Entendí rápidamente que esos amigos no sentían la menor solidaridad por quienes eran excluidos. Al contrario: se sentían muy bien gozando de ese privilegio y, a pesar de que algunos eran tan marrones como yo —o más—, habían pasado al siguiente escalón: habían ganado el derecho de cholear a otros (y aunque no lo hicieran, podían entrar donde otros no).
Recuerdo el racismo de los locales nocturnos porque en esos años era muy comentado, hubo reportajes de televisión y operativos policiales (como el racismo es muy sutil, tenían que montar emboscadas de inteligencia para detectarlo, usando “cholos” encubiertos y “blancos” de incógnito). El libre mercado es extraño: en todos los ámbitos, la torta se la reparten uno o dos grupos empresariales. El rubro de diversión nocturna no era distinto. Todos los conglomerados tenían denuncias de racismo (de hecho, este era un signo de “estatus”). Uno de esos locales oprobiosos era el Café del Mar, que reincidió tantas veces en sus prácticas que acabó recibiendo una multa millonaria. Poco después, cerró. A veces, pareciera que esos pequeños triunfos contra los racistas se produjeron espontáneamente, pero no: fueron un montón de ciudadanos molestos los que pusieron denuncias, los que se atrevieron a dar el paso, los que en vez de mimetizarse y callarse, o reírse de la vida, dijeron ante la autoridad: “no me dejaron entrar por mi color, mi cara y mis rasgos”.
Por eso, no puedo evitar sentir cierto orgullo de mi lejana decisión. Si más gente lo hubiera hecho, estos locales habrían languidecido. Hay boicots que valen la pena. Pero claro, fui ingenuo. La gente siguió llenando esos locales denunciados. Con ellos no era la cosa.
“A ese paso, solo te van a quedar los antros del cono norte”, me dijo algún amigo. Fui perdiendo amigos. La cosa fue peor cuando decidí romper todo vínculo con cualquier persona que usara expresiones como “cholo de mierda”. Entendí que no se trataban simplemente de gente con una visión distinta del mundo; entendí que eran parte del problema. La depuración, a la larga, fue provechosa, pero también dolió. Me dejó un poco más solo.
Porque hay algo que algunas personas no entienden: los antirracistas somos minoría. Me da risa cuando alguien habla de “corrección política”, como si actuar contra el racismo fuera una especie de acto cómodo para ganarse el respaldo fácil. No lo es. Como en el caso de las discotecas, toda lucha contra el racismo se enfrenta a una realidad contundente: el poder económico usa la discriminación como una de sus energías. La usa porque calza perfectamente en el impulso aspiracional del consumo. Hace que mucha gente odie cómo luce —y quiera gastar para ser distinta—. Hace que sea mucho más conveniente blanquearse —y carcajearse—, que luchar.
Que no los confundan. La tolerancia al racismo es siempre una complicidad cómoda con el poder. Es una capitulación, una forma de aceptar ese poder, de decir que la lucha puede ser “cool”, pero vamos, tampoco es tan importante. ¿Por que? La razón de fondo es simple: porque gozas del privilegio blanco, y no te ha dio mal con eso. Porque prefieres pensar, contra toda evidencia, que ese privilegio es normal para tus conciudadanos. Porque el antirracismo es un chambón y genera anticuerpos, y en cambio el racismo lleva cientos de años en nuestras raíces torcidas, está el orden natural de las cosas, en el impulso que mueve la economía, el humor y la felicidad.
Que una película racista como La paisana Jacinta se llene de público no le da legitimidad. Era lo previsible: una triste comprobación del confort, del placer de discriminar con un sistema que te respalda. También aquellos locales nocturnos reventaban el mismo día de las denuncias en televisión.
Por eso yo desconfío. Desconfío de los que se dicen antirracistas pero no se comen pleitos, y jamás han dicho media palabra, por ejemplo, contra la publicidad racista, la de Saga Falabella y Ripley, la de agua Cielo, que invisibiliza a los peruanos que son mayoría. Desconfío de esa pretensión ridícula y ridículamente cómoda: ser antirracista y no herir a nadie.










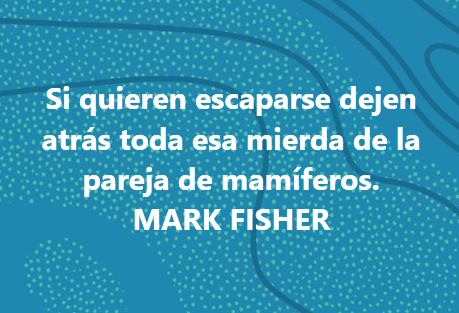





No hay comentarios.:
Publicar un comentario