Habla MANUEL PRADO ALARCÓN, toda una leyenda de la música andina.
Escribe AILEN PÉREZ
El músico Manuelcha Prado Alarcón (Lima, 59) nunca aprendió a leer partituras. Elegante y vestido de negro de los pieas a la cabeza, baja las escaleras de su casa en San Juan de Lurigancho sin decir una sola palabra. Se acomoda en un sillón que tiene cerca un retrato de su esposa Josefina, que murió hace dos años, y dice: "Era una mujer de una inteligencia natural extraordinaria. Ella me enseñó a tocar tierra firme las veces que se me subieron los humos. Estuvimos casados treinta años".
Manuelcha nació en Lima por pura casualidad. Su madre, Melania Alarcón, se dirigía desde el norte del país a Puquio, Ayacucho, cuando al pasar por Lima, empezaron los dolores del parto. "Mi mamá me tuvo en el hospital Hogar de la Madre, pero de inmediato me llevó a vivir a Puquio. Yo soy un producto ayacuchano. Pero también me siento hijo del cemento", dice Manuelcha. El músico reconoce, sin embargo, que cuando llegó a Lima, hace 40 años, el cambio fue chocante. También a su hermano menor, Percy (57).
"Siempre habíamos tenido la ilusión de conocer Lima, y mi madre nos mandó para acá para terminar la secundaria. Cuando llegamos, yo de dieciocho y mi hermano de dieciséis, nos encontramos con una ciudad bulliciosa, prejuiciosa, racista", cuenta. Tenían expectativa por conocer la modernidad, descubrir las salas de cine y ver pasar los automóviles. Lima, en cambió, resultó hostil. "Fue doloroso. No faltaba un patán que te serraneaba, pero yo jamás me sentí menos: lo resolvía a puños", dice. Los hermanos se mudaron a la cuadra 2 de la avenida Colonial.
"La música fue el canal que utilizamos para ser aceptados y así logramos un respeto y un cariño incluso de parte de los músicos criollos. Fue difícil, pero lo logramos. Cogimos la guitarra eléctrica, los timbales y el bajo electrónico. Para adaptarnos teníamos que tocar algo que sonara limeño y criollo, por eso, junto a mi hermano y tres músicos andinos, creé el conjunto tropical Tempestad Cinco en la década del setenta. Igual, en el fondo del alma siempre llevábamos la música andina", dice. De los Andes heredó la fuerza del silencio y el carácter. De la urbe asimiló la exigencia, la perseverancia, la necesidad de estar siempre alerta.
LA GUITARRA, EL DESCUBRIMIENTO
Manuelcha creció en una casa en Pichccachuri, Puquio, con su hermano menor, dos tíos, su tía abuela y su abuela materna. Desde pequeño todaba quena, correteaba a los danzantes de tijeras y se pasaba horas tirado en el campo mirando las nubes, los árboles y los abejorros. "Jugaba fútbol con mis amigos y hacíamos los arcos con troncos de eucaliptos y las pelotas con trapos. También nos pasábamos las tardes bañándonos en la laguna Qoriqocha y, como éramos buenos nadadores, hacíamos competencias", recuerda.
Hasta los ocho años no supo leer ni escribir. Su madre, que trabajaba como maestra en un colegio lejos de Pichccachuri, se lo llevó un año y medio para enseñarle ella misma. "El camino duró cinco días, dos en ómnibus interprovincial -mitad camión, mitad bus-, y tres días a caballo. Ella me enseñó y a cocachos aprendí", dice con una sonrisa apenas asomada detrás del largo bigote blanco.
Su madre sólo los visitaba en temporada de vacaciones. Él la recuerda como una mujer racional, preocupada más por el futuro de sus hijos que por los abrazos que podía darles. "Me costó estar lejos de ella, pero me adapté a mi abuela desde muy chico. Todo el cariño de madre lo encontré en ella. Mi mamá era cariñosa a su manera, siempre se preocupó por nosotros y nos apapachaba de vez en cuando", señala.
Su crianza, entonces, estuvo a cargo de su tía abuela Patricia y de su abuela Bárbara. "Patricia era severa, castigadora. Me acuerdo que solía guardar detrás de la casa orín en botellas para usarlo como remedio. Los tenía clasificados y recuerdo que cuando estaba mal del estómago me frotaba la panza con pichi parta que se me pasara el dolor", dice. Y añade: "Ella era mi tía castiza. Me enseño a hablar español y todos los refranes que sé".
Bárbara era su abuela quechua, cariñosa y llena de una ternura, la que atenuaba la severidad de la tía. "Era tan cariñosa que me encantaba dormir a sus pies. Como a ella le gustaba dormir al ras del suelo, tendía pellejos de carnero o de alpaca y nos tapábamos con frazadas. Ella me enseñó a respetar a los demás y a hablar quechua", dice.
Se encontraban con Percy, su padre, en el pueblo de vez en cuando. "El zamarro de mi padre tuvo dos hijos con mi madre y se comprometió con otra señora. Eso le amargó la vida a mi mamá. Yo a veces lo buscaba en las comunidades donde sabía que estaba. Lo encontraba bien emponchado, fumando cigarro Inca y chacchando coca. Aunque estábamos alejados, yo sentía su afecto cuando lo veía. Compartíamos el amor por la música. Él tocaba un poco la guitarra y era un gran cantante", dice.
Desde chico pegaba su oreja a la radio para escuchar música criolla y baladas por la emisora "La voz de Lucanas". Tocaba quena en el colegio y tenía un ligero acercamiento a la guitarra, pero disfrutaba tocar para él solo o para amigos. Nunca pensó en ser músico. "Yo quería ser maestro como mis padres, o escritor. De hecho, escribía poemas de amor", cuenta.
Un día, en la casa de un tío suyo, encontró una guitarra vieja y abandonada en un rincón y le pidió que se la regalase. "No tenía cuerdas ni clavija y estaba un poco rota, pero la mandé a arreglar donde un maestro e iba todos los días a ver si ya estaba lista", recuerda. La espera duró tres meses, pero valió la pena. Con tan solo doce años, empezó a frecuentar las "chinganas" del pueblo para escuchar al huamanguino Arturo Prado. "Nos empezamos a hacer amigos, pero jamás me prestó su guitarra ni me enseñó un solo acorde, más bien me dijo que si quería aprender a tocar debía primero saber escuchar y entender el valor que tiene el silencio en la música. Lo empecé a admirar. Nunca pensé que con una guitarra podría expresarse todo un sentimiento. Aprendí sobre el espíritu de la música, que antes de saber notas y escalas debía descubrir el alma de la música, la fuerza de la tradición", dice.
Los años fueron corriendo. Y un día pasó de colarse en las chinganas a dar serenatas con sus amigos a las chicas que les gustaban. "Me acuerdo que nos parábamos a las doce de la noche debajo de las ventanas de las chicas, pero a una distancia prudente para que los padres no nos botaran", recuerda. Eran noches silenciosas en las que las guitarras se escuchaban a dos cuadras de distancia y la única luz que los alumbraba era la de la luna.
Manuelcha coge la guitarra que tiene al costado, la afina con paciencia y empieza a tocar unos acordes. "Tocábamos yaravíes y alguna vez un padre molesto nos botó tirándonos pichi desde el balcón. Pero a mí me cayeron sólo unas gotas", cuenta riéndose.
"TOCARÉ HASTA DONDE DÉ LA CUERDA"
Su primer concierto importante fue en el Teatro Segura en el año 82. "Mi primer concierto en un teatro lo di sin saber leer ni escribir música. No podía creer el hecho de estar llevando la música andina a un teatro, y con una sola guitarra. Otro concierto que significó mucho para mí fue uno en el Lincoln Center, en Estados Unidos. Sentí la vibración de la gente que hasta ese entonces yo consideraba extraña. El aplauso me sacudió", dice. "Antes buscaba el aprecio externo, pero me di cuenta con los años que ese aprecio, primero, tiene que nacer de uno mismo. En mis inicios sentía que la gente no me apreciaba mucho. La sociedad puede ser un poco cruel a veces con los músicos. Yo nunca dudé de mi talento como artista, pero sí de la posibilidad de encontrar trabajo y de que la sociedad me aceptara. Ahora pienso que si no tuviera para comer, me comería los codos, y que el mundo se vaya al carajo", añade con firmeza y cierta dulzura.
Como músico autodidacto, siente que le hubiera gustado estudiar música alguna vez. "Mi pobreza no me lo permitía, era impensable. Pero la vida ha sido mi universidad", dice.
Hoy dirige un centro cultural en el Centro de Lima que lleva su nombre y en el que se dictan cursos de guitarra, quechua, canto, violín y vientos. Planea seguir tocando "hasta donde dé la cuerda". "Ya pasó la época de hurgar para ser más virtuoso, eso ya no me interesa. Ahora me interesa la pureza. Antes me preocupaba mucho equivocarme, pero ahora me equivoco con cariño. Siento que he tocado el corazón de la gente y que un maestro, para seguir evolucionando, debe equivocarse. La música siempre ha sido y será mi terapia", señala. ¿Y algún día se cortará el pelo?, le preguntamos. "No, es mi libertad", dice.









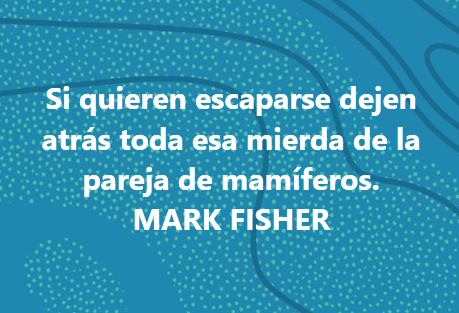





No hay comentarios.:
Publicar un comentario