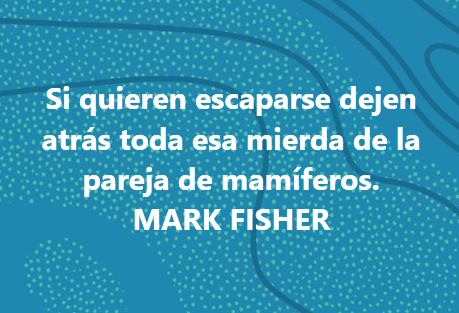... Para Epicuro, la búsqueda de la felicidad era un objetivo personal. Los pensadores modernos, en cambio, tienden a verla como un proyecto colectivo. Sin planificación gubernamental, recursos económicos e investigación científica, los individuos no llegarán muy lejos en su búsqueda de la felicidad. Si nuestro país está desgarrado por la guerra, si la economía atraviesa una crisis y si la atención sanitaria es inexistente, es probable que nos sintamos desgraciados. A finales del siglo XVIII, el filósofo inglés Jeremy Bentham declaró que el bien supremo es «la mayor felicidad para el mayor número», y llegó a la conclusión de que el único objetivo digno del Estado, el mercado y la comunidad científica es aumentar la felicidad global. Los políticos deben fomentar la paz, los hombres de negocios deben promover la prosperidad y los sabios deben estudiar la naturaleza, no para mayor gloria del rey, el país o Dios, sino para que podamos gozar de una vida más feliz.
Durante los siglos XIX y XX, aunque muchos hablaban de boquilla de la visión de Bentham, empresas y laboratorios se centraron en objetivos más inmediatos y bien definidos. Los países medían su éxito por el tamaño de su territorio, el crecimiento de su población y el aumento de su PIB, no por la felicidad de sus ciudadanos. Naciones industrializadas como Alemania, Francia y Japón establecieron gigantescos sistemas de educación, salud y prestaciones sociales, pero que se centraban en fortalecer la nación en lugar de asegurar el bienestar individual.
Las escuelas se fundaron para producir ciudadanos hábiles y obedientes que sirvieran lealmente a la nación. A los dieciocho años de edad, los jóvenes no solo tenían que ser patriotas, sino también estar alfabetizados para poder leer la orden del día del brigadier y redactar la estrategia de batalla del día siguiente. Tenían que saber matemáticas para calcular la trayectoria de los proyectiles o descifrar el código secreto del enemigo. Necesitaban conocimientos razonables de electricidad, mecánica y medicina para operar los aparatos de radio, conducir tanques y cuidar de los camaradas heridos. Cuando dejaban el ejército, se esperaba de ellos que sirvieran a la nación como oficinistas, maestros e ingenieros, que construyeran una economía moderna y que pagaran muchos impuestos.
Otro tanto ocurría con el sistema de sanidad. Al final del siglo XIX, países como Francia, Alemania y Japón empezaron a proporcionar asistencia sanitaria gratuita a las masas. Financiaron vacunaciones para los bebés, dietas equilibradas para los niños y educación física para los adolescentes. Drenaron marismas putrefactas, exterminaron mosquitos y construyeron sistemas de alcantarillado centralizados. El objetivo no era hacer que la gente fuera feliz, sino que la nación fuera más fuerte. El país necesitaba soldados y obreros fornidos, mujeres sanas que pudieran dar a luz a más soldados y obreros, y burócratas que llegaran puntualmente a la oficina a las ocho de la mañana en lugar de quedarse enfermos en casa.
Incluso el sistema del bienestar se planeó originalmente en interés de la nación y no de los individuos necesitados. Cuando, a finales del siglo XIX, Otto von Bismarck estableció por primera vez en la historia las pensiones y la seguridad social estatales, su objetivo principal era asegurarse la lealtad de los ciudadanos, no aumentar su calidad de vida. Uno luchaba por su país cuando tenía dieciocho años y pagaba sus impuestos cuando tenía cuarenta, porque contaba con que el Estado se haría cargo de él cuando tuviera setenta.
En 1776, los Padres Fundadores de Estados Unidos establecieron el derecho a la búsqueda de la felicidad como uno de tres derechos humanos inalienables, junto con el derecho a la vida y el derecho a la libertad. Sin embargo, es importante señalar que la Declaración de Independencia de Estados Unidos garantizaba el derecho a la búsqueda de la felicidad, no el derecho a la felicidad misma. De manera crucial, Thomas Jefferson no hizo al Estado responsable de la felicidad de sus ciudadanos. En cambio, solo buscó limitar el poder del Estado. La idea era reservar para los individuos una esfera privada de elección, libre de la supervisión estatal. Si creo que seré más feliz casándome con John que con Mary, viviendo en San Francisco en lugar de en Salt Lake City y trabajando como camarero en lugar de como ganadero, mi derecho es perseguir la felicidad a mi manera, y el Estado no debe intervenir, aunque yo tome la decisión equivocada.
Sin embargo, en las últimas décadas, la situación se ha invertido, y la visión de Bentham se ha tomado mucho más en serio. Cada vez más gente cree que los inmensos sistemas establecidos hace más de un siglo para fortalecer la nación deberían en verdad estar al servicio de la felicidad y el bienestar de los ciudadanos.
No estamos aquí para servir al Estado: él está aquí para servirnos. El derecho a la búsqueda de la felicidad, que en un principio se consideró una limitación al poder del Estado, se ha transformado imperceptiblemente en el derecho a la felicidad, como si los seres humanos tuvieran un derecho natural a ser felices y cualquier cosa que haga que se sientan insatisfechos fuera una violación de nuestros derechos humanos básicos, de modo que el Estado debiera hacer algo al respecto.
En el siglo XX, el PIB per cápita era quizá el criterio supremo para evaluar el éxito nacional. Desde esta perspectiva, Singapur, cada uno de cuyos ciudadanos produce por término medio 56 000 dólares anuales en bienes y servicios, es un país con más éxito que Costa Rica, cuyos ciudadanos producen solo 14 000 dólares anuales. Pero actualmente, pensadores, políticos e incluso economistas piden que el PIB se complemente o incluso se sustituya por la FIB: la felicidad interior bruta. A fin de cuentas, ¿qué es lo que quiere la gente? No quiere producir. Quiere ser feliz. La producción es importante, porque proporciona la base material para la felicidad. Pero solo es el medio, no el fin. En una encuesta tras otra, los costarricenses informan de niveles mucho más elevados de satisfacción vital que los singapurenses. ¿Qué preferiría el lector: ser un singapurense muy productivo pero insatisfecho o un costarricense menos productivo pero satisfecho?
Esta lógica podría impulsar a la humanidad a hacer que la felicidad sea su segundo objetivo principal para el siglo XXI. A primera vista, esto podría parecer un proyecto relativamente fácil. Si el hambre, la peste y la guerra están desapareciendo, si la humanidad experimenta una paz y prosperidad sin precedentes, y si la esperanza de vida aumenta de manera espectacular, sin duda todo esto hará felices a los humanos, ¿verdad?
Falso. Cuando Epicuro definió la felicidad como el bien supremo, advirtió a sus discípulos que para ser feliz hay que trabajar con ahínco. Los logros materiales por sí solos no nos satisfarán durante mucho tiempo. De hecho, la búsqueda ciega de dinero, fama y placer no conseguirá más que hacernos desdichados. Epicuro recomendaba, por ejemplo, comer y beber con moderación, y refrenar los apetitos sexuales. A la larga, una amistad profunda nos satisfará más que una orgía frenética. Epicuro esbozó toda una ética de cosas que hay que hacer y que no hay que hacer para guiar a la gente a lo largo de la traicionera senda que lleva a la felicidad.
Aparentemente, Epicuro había dado con algo. La felicidad no se alcanza fácilmente. A pesar de nuestros logros nunca vistos efectuados en las últimas décadas, en absoluto es evidente que hoy las personas estén significativamente más satisfechas que sus antepasados. De hecho, es una señal ominosa que, a pesar de la mayor prosperidad, confort y seguridad, la tasa de suicidios en el mundo desarrollado sea también mucho más elevada que en las sociedades tradicionales.
En Perú, Guatemala, Filipinas y Albania (países en vías de desarrollo con pobreza e inestabilidad política), cada año se suicida una de cada 100 000 personas. En países ricos y pacíficos como Suiza, Francia, Japón y Nueva Zelanda, anualmente se quitan la vida 25 de cada 100 000 personas. En 1985, la mayoría de los surcoreanos eran pobres, no tenían estudios, estaban apegados a las tradiciones y vivían en una dictadura autoritaria. En la actualidad, Corea del Sur es una potencia económica destacada, sus ciudadanos figuran entre los mejor educados del mundo, y cuenta con un régimen estable y comparativamente democrático y liberal. Pero mientras que en 1985 nueve de cada 100 000 surcoreanos se quitaban la vida, hoy en día la tasa anual de suicidios en el país supera el triple de la de aquel año: 30 de cada 100 000.
Desde luego, hay tendencias opuestas y mucho más alentadoras. Así, sin duda, la drástica reducción de la mortalidad infantil ha supuesto un aumento de la felicidad humana y compensado parcialmente el estrés de la vida moderna. Aun así, aunque seamos algo más felices que nuestros antepasados, el aumento de nuestro bienestar es mucho mejor del que cabía esperar. En la Edad de Piedra, el humano medio tenía a su disposición 4000 calorías de energía al día. Esto incluía no solo alimento, sino también la energía invertida en preparar utensilios, ropa, arte y hogueras. En la actualidad, el estadounidense medio utiliza 228 000 calorías de energía al día, que alimentan no solo su estómago, sino también su automóvil, ordenador, frigorífico y televisor.
El estadounidense medio emplea así sesenta veces más energía que el cazador-recolector medio de la Edad de Piedra. ¿Es el estadounidense medio sesenta veces más feliz? Haríamos bien en sentirnos escépticos ante estos panoramas de color de rosa.
....
Da la impresión de que nuestra felicidad choca contra algún misterioso techo de cristal que no le permite crecer a pesar de todos nuestros logros sin precedentes. Aunque proporcionemos comida gratis para todos, curemos todas las enfermedades y aseguremos la paz mundial, todo ello no hará añicos necesariamente ese techo de cristal. Conseguir la felicidad verdadera no va a ser mucho más fácil que vencer la vejez y la muerte.
El techo de cristal de la felicidad se mantiene en su lugar sustentado en dos fuertes columnas: una, psicológica; la otra, biológica. En el plano psicológico, la felicidad depende de expectativas, y no de condiciones objetivas. No nos satisface llevar una vida tranquila y próspera. En cambio, sí nos sentimos satisfechos cuando la realidad se ajusta a nuestras expectativas. La mala noticia es que, a medida que las condiciones mejoran, las expectativas se disparan. Mejoras espectaculares en las condiciones, como las que la humanidad ha experimentado en décadas recientes, se traducen en mayores expectativas y no en una mayor satisfacción. Si no hacemos algo al respecto, también nuestros logros futuros podrían dejarnos tan insatisfechos como siempre.
En el plano biológico, tanto nuestras expectativas como nuestra felicidad están determinadas por nuestra bioquímica, más que por nuestra situación económica, social o política. Según Epicuro, somos felices cuando tenemos sensaciones placenteras y nos vemos libres de las desagradables. De manera parecida, Jeremy Bentham sostenía que la naturaleza ofrecía el dominio sobre el hombre a dos amos: el placer y el dolor, y que solo ellos determinan todo lo que hacemos, decimos y pensamos. El sucesor de Bentham, John Stuart Mill, explicaba que la felicidad no es otra cosa que placer y ausencia de dolor, y que más allá del placer y del dolor no hay bien ni mal. Quien intenta deducir el bien y el mal de alguna otra cosa (como la palabra de Dios o el interés nacional) nos engaña, y quizá también se engaña a sí mismo.
En la época de Epicuro, estas ideas eran blasfemas. En la época de Bentham y Mill, eran subversión radical. Pero en el inicio del siglo XXI, son ortodoxia científica. Según las ciencias de la vida, la felicidad y el sufrimiento no son otra cosa que equilibrios diferentes de las sensaciones corporales. Nunca reaccionamos a acontecimientos del mundo exterior, sino solo a sensaciones de nuestro propio cuerpo. Nadie padece por haber perdido el empleo, por haberse divorciado o porque el gobierno decidió entrar en guerra. Lo único que hace que la gente sea desgraciada son las sensaciones desagradables en su propio cuerpo. Ciertamente, perder el empleo puede desencadenar la depresión, pero la propia depresión es una especie de sensación corporal desagradable. Hay mil cosas que pueden enojarnos, pero el enojo nunca es una abstracción. Siempre se siente como una sensación de calor y tensión en el cuerpo, que es lo que hace que el enojo sea tan exasperante. No en vano decimos que «ardemos» de ira.
Por el contrario, la ciencia dice que nadie alcanza la felicidad consiguiendo un ascenso, ganando la lotería o incluso encontrando el amor verdadero. La gente se vuelve feliz por una cosa y solo una: las sensaciones placenteras en su cuerpo.
Imagine el lector que es Mario Götze, centrocampista de la selección alemana de fútbol en la final de la Copa del Mundo de 2014 contra Argentina; ya han pasado ciento trece minutos sin que se haya marcado un gol. Solo quedan siete antes de que empiece la temida tanda de lanzamiento de penaltis. Unos 75 000 aficionados excitados llenan el estadio de Maracaná, en Río de Janeiro, e incontables millones siguen ansiosos el partido en todo el mundo. Y ahí está usted, a pocos metros de la portería argentina, cuando André Schürrle le hace un pase magnífico. Usted detiene el balón con el pecho, que cae hasta su pierna, lo chuta al vuelo y ve como supera al portero argentino y va a parar al fondo de la red. ¡Gooooool! El estadio erupciona como un volcán. Decenas de miles de personas gritan como locos, los compañeros de equipo se abalanzan sobre usted para abrazarlo y besarlo, millones de personas en casa, en Berlín y Múnich, se derrumban llorando ante las pantallas de los televisores. Usted está extático, pero no porque el balón haya entrado en la portería argentina o por las celebraciones que se producen en los Biergarten bávaros: en realidad, está reaccionando a la tempestad de sensaciones que tienen lugar en su interior. Unos escalofríos le recorren la columna vertebral, oleadas de electricidad le surcan el cuerpo, y siente que se disuelve en infinidad de bolas de energía que explotan.
El lector no tiene que marcar el gol de la victoria en la final de la Copa del Mundo para sentir estas sensaciones. Si acaba de enterarse de que ha conseguido un ascenso inesperado en el trabajo y empieza a saltar de alegría, está reaccionando al mismo tipo de sensaciones. Los planos más profundos de su mente no saben nada de fútbol ni de puestos de trabajo. Solo conocen sensaciones. Si le ascienden en el trabajo pero, por alguna razón, no experimenta sensaciones placenteras, no se sentirá muy satisfecho.
También es cierto lo contrario: si acaba de ser despedido (o de perder un partido de fútbol decisivo), pero experimenta sensaciones muy placenteras (quizá porque se tomó alguna pastilla), todavía podría sentirse en la cima del mundo.
La mala noticia es que las sensaciones placenteras desaparecen rápidamente, y más pronto o más tarde se transforman en sensaciones desagradables. Incluso marcar el gol de la victoria en la final de la Copa del Mundo no garantiza el éxtasis de por vida. En realidad, puede que todo vaya cuesta abajo desde ese momento. De manera parecida, si el año pasado conseguí un ascenso inesperado en el trabajo, puede que todavía ocupe el nuevo puesto, pero las sensaciones muy agradables que experimenté al oír la noticia desaparecieron al cabo de pocas horas. Si quiero volver a sentir aquellas maravillosas sensaciones, debo obtener otro ascenso. Y otro. Y si no consigo ningún ascenso, puede que termine sintiéndome mucho más amargado e irascible que si hubiera continuado siendo un humilde pelagatos.
Todo esto es culpa de la evolución. Durante incontables generaciones, nuestro sistema bioquímico se adaptó a aumentar nuestras probabilidades de supervivencia y reproducción, no nuestra felicidad. El sistema bioquímico recompensa los actos que conducen a la supervivencia y a la reproducción con sensaciones placenteras. Pero estas no son más que un truco efímero para vender. Nos esforzamos para conseguir comida y pareja con el fin de evitar las desagradables sensaciones del hambre y de gozar de sabores agradables y orgasmos maravillosos. Pero los sabores agradables y los orgasmos maravillosos no duran mucho, y si queremos volver a sentirlos, tenemos que ir en busca de más comida y más parejas.
...
Si la ciencia está en lo cierto y nuestra felicidad viene determinada por nuestro sistema bioquímico, la única manera de asegurar un contento duradero es amañar este sistema. Olvidemos el crecimiento económico, las reformas sociales y las revoluciones políticas: para aumentar los niveles mundiales de felicidad necesitamos manipular la bioquímica humana. Y eso es exactamente lo que hemos empezado a hacer en las últimas décadas. Hace cincuenta años, los medicamentos psiquiátricos conllevaban un grave estigma. Hoy en día, ese estigma se ha roto. Para bien o para mal, un porcentaje creciente de la población toma medicamentos psiquiátricos de forma regular, no solo para curar enfermedades debilitantes, sino también para encarar depresiones más leves y episodios ocasionales de abatimiento.
Por ejemplo, un número creciente de niños en edad escolar toma estimulantes tales como el Ritalin. En 2011, 3,5 millones de niños norteamericanos se medicaban para el TDAH (trastorno de déficit de atención con hiperactividad). En el Reino Unido, la cantidad pasó de 92 000 en 1997 a 786 000 en 2012. El objetivo inicial había sido tratar los trastornos de atención, pero en la actualidad niños completamente sanos toman esta medicación para mejorar el rendimiento y estar a la altura de las crecientes expectativas de profesores y padres.
Son muchos los que se quejan ante esta situación y aducen que el problema reside más en el sistema educativo que en los niños. Si los alumnos adolecen de trastornos de atención y estrés y sacan malas notas, quizá debiéramos achacarlo a métodos de enseñanza anticuados, a clases abarrotadas y a un ritmo de vida artificialmente rápido. Quizá debiéramos cambiar las escuelas y no a los niños. Es interesante ver cómo han evolucionado los argumentos. La gente ha estado discutiendo acerca de los métodos educativos miles de años. Ya fuera en la antigua China o en la Gran Bretaña victoriana, todo el mundo tenía su método preferido y se oponía con vehemencia a todas las alternativas. Pero, hasta la fecha, todos han estado de acuerdo en una cosa: para mejorar la educación, necesitamos cambiar las escuelas. En la actualidad, por primera vez en la historia, al menos algunos creen que sería más eficaz cambiar la bioquímica de los alumnos.
Los ejércitos se encaminan por la misma senda: el 12 por ciento de los soldados norteamericanos que estaban en Irak y el 17 por ciento de los que estaban en Afganistán tomaban pastillas para dormir o antidepresivos para sobrellevar la depresión y la angustia de la guerra. El miedo, la depresión y el trauma no los causan proyectiles, minas de tierra o coches bomba: los causan hormonas, neurotransmisores y redes neurales. Dos soldados pueden encontrarse, hombro con hombro, en la misma emboscada; uno de ellos quedará paralizado por el terror, perderá el sentido común y tendrá pesadillas durante años después del suceso; el otro cargará valerosamente contra el enemigo y ganará una medalla. La diferencia estriba en la bioquímica de los soldados, y si encontramos maneras de controlarla, produciremos a la vez soldados más felices y ejércitos más eficaces.
La búsqueda de la felicidad mediante la bioquímica es también la causa número uno de la criminalidad en el mundo. En 2009, la mitad de los reclusos de las prisiones federales de Estados Unidos habían ingresado en ellas debido a las drogas; el 38 por ciento de los prisioneros italianos cumplían condena por delitos relacionados con drogas; el 55 por ciento de los presos del Reino Unido informaron que habían cometido sus crímenes en relación con el consumo o con el tráfico de drogas. Un informe de 2001 indicaba que el 62 por ciento de los convictos australianos se hallaban bajo la influencia de drogas cuando cometieron el crimen por el que fueron encarcelados.
Las personas beben alcohol para olvidar, fuman marihuana para sentirse en paz y consumen cocaína y metanfetaminas para sentirse poderosos y seguros, mientras que el éxtasis les proporciona sensaciones de euforia y el LSD los envía a encontrarse con «Lucy in the Sky with Diamonds». Lo que algunas personas esperan obtener estudiando, trabajando o sacando adelante a una familia, otras intentan obtenerlo de manera mucho más fácil mediante la adecuada administración de moléculas. Esto constituye una amenaza existencial al orden social y económico, razón por la que los países libran una guerra tenaz, sangrienta y desesperada contra el crimen bioquímico.
El Estado confía en regular la búsqueda bioquímica de la felicidad, al separar las «malas» manipulaciones de las «buenas». El principio está claro: las manipulaciones bioquímicas que refuerzan la estabilidad política, el orden social y el crecimiento económico se permiten e incluso se fomentan (por ejemplo, las manipulaciones que calman a los niños hiperactivos en la escuela o que hacen avanzar a los soldados en la batalla). Las manipulaciones que amenazan la estabilidad y el crecimiento se prohíben. Pero cada año nacen nuevas drogas en los laboratorios de investigación de universidades, compañías farmacéuticas y organizaciones criminales, y también cambian las necesidades del Estado y del mercado. A medida que la búsqueda bioquímica de la felicidad se acelere, remodelará la política, la sociedad y la economía, y será cada vez más difícil controlarla.
Y los medicamentos y las drogas son solo el inicio. En los laboratorios de investigación, los expertos ya están trabajando en maneras más refinadas de manipular la bioquímica humana, como por ejemplo enviar estímulos eléctricos directos a puntos específicos del cerebro o modificar genéticamente la organización de nuestro cuerpo. No importa cuál sea el método exacto: conseguir felicidad mediante la manipulación biológica no será fácil, porque requiere alterar los patrones fundamentales de la vida.
Pero tampoco fue fácil superar el hambre, la peste y la guerra.
YUVAL NOAH HARARI
Homo Deus