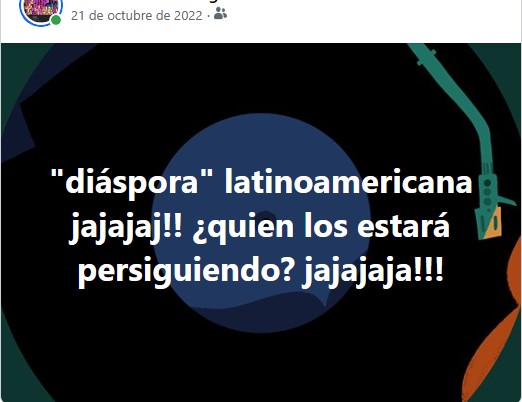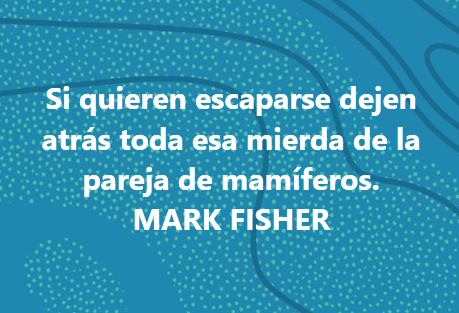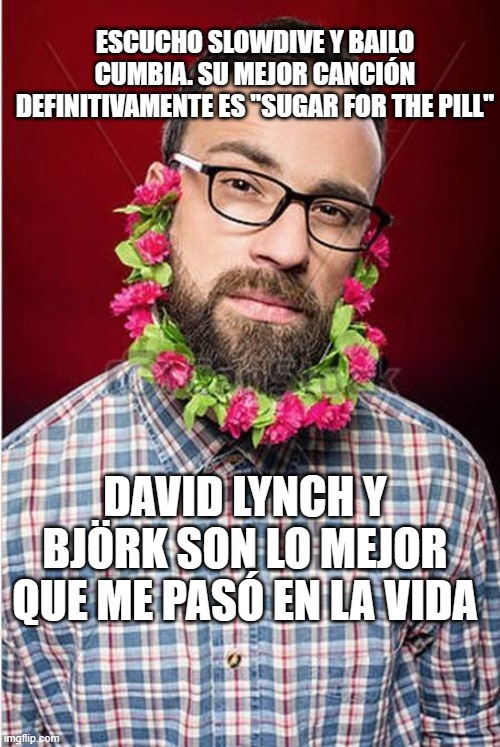Pachacuti era el término andino para denotar terremoto, gran cambio, "vuelta del mundo"; determinaba periodos en los que el orden se invertía y sobrevenía el caos. El estudio de Lorenzo Huertas ha dado luces sobre ello. La muerte de un inca iniciaba una fase de pachacuti; un Fenómeno del Niño, era tenido por pachacuti; una gran hambruna, también pachacuti. En ese sentido, la conquista de los Andes, para el andino, significó el mundo puesto patas arribas. La magnitud de esos tremendos cambios debería ser calibrada por los peruanos de hoy intentándose ubicar en el lugar del otro y ese otro no es sino el conquistado.
Al conquistado se le llamó indio y tal categoría marcaría el devenir de la historia social del Perú hasta el día de hoy. El término indio vino a reemplazar a la multitud de identidades tribales étnicas que se habían cimentado a las faldas de los Andes, desde la costa a la ceja de selva. Así, los chachapoyas, los huancas, los ychsma, los chincha, los tallanes, entre otras tantas afirmaciones étnicas fueron subsumidas en la categoría indio.
Ya se apuntó que lo indio partía del error: Colón creyó que había llegado a Las Indias y desde ahí se englobó como indio a todo habitante de la América dizque descubierta. De esa manera, y bajo la lógica del yerro, tan indio era un mazahua mexicano como un chanca del Perú. Ahora bien, para el caso peruano, el concepto de indio se delineó, en ese abrumador siglo XVI, de esta manera: se tenía por indio al individuo natural (originario) de los Andes (Andes, en su expresión costeña y serrana), de fenotipo cobrizo (marrón sería el color que alguien puede imaginar de manera más precisa), que se expresa en lenguas originarias (quechua, aimara, muchic, etc.), sin costumbres occidentales e ignorante en la fe en Jesucristo..
Entonces, se puede colegir que en 1532 era muy fácil saber quién era el indio: era el no Occidental, el no español y el no cristiano, al hombre, mujer o niño que Pizarro vio apenas descendió de alguno de sus barcos. No se ha calibrado en su real dimensión, pero, de todo lo mencionado, lo que realmente hacía del indio un indio era su paganismo: creía en los apus pero no conocía a Jesús y eso lo determinaba como un ser humano incompleto, casi como un niño que vivía en el permanente error, indefenso a las fuerzas demoniacas del mundo y al que había que, en primer lugar, bautizar para luego civilizar y educar para que aprendiera a ser buen cristiano y pudiese alcanzar la plenitud de la humanidad. No obstante, tal promesa, con el pasar de los siglos, se fue tornando en un hecho colonial y es que el indio se volvió objeto de explotación.
La explotación del indio y su marginación en el cuerpo social fue una constante durante los siglos XVI, XVII, XVIII y hasta XIX. En ese sentido, si se quiere visualizar el asunto bajo la lógica política del Antiguo Régimen: los conquistadores, primero, y, luego, el rey de España, no cumplieron su palabra de enaltecer al indio a esa humanidad supuestamente plena apenas cumplimentadas su cristianización (los indios del Perú, valgan verdades, se volvieron cristianos) y occidentalización. A pesar de haber alcanzado los requisitos mínimos, no se les dejó de llamar indios ni se les igualó a la categoría de personas plenas, a pesar de que -y esto lo decían los mismos indios del Perú- eran el nervio de la monarquía y los más leales y más cristianos súbditos del reino. Ni siquiera por el hecho de que la Monarquía reconoció a una nobleza indígena, ni por el hecho de que el rey -casi desde el primer día de la presencia hispana en América- prohibió que los indios fuesen tratados como esclavos y más bien fuesen considerados vasallos libres, como cualquier otro hispano. En la práctica, el hecho colonial se impuso: los nobles indios no alcanzarían sus aspiraciones y, en la generalidad de los casos, los indios comunes fueron tratados peores que esclavos.
El indio peruano, rápidamente, fue sometido al trabajo servil. Luego, ese trabajo se organizó en una de las primeras instituciones del Perú: la encomienda. Esta funcionaba de una forma muy interesante, tal cual lo ha estudiado De la Puente Brunke: el rey premiaba al conquistador otorgándole (encomendándole) un grupo de indios para su servicio. Ello era tenido como un gran premio por parte del conquistador, pues así concretaba su máximo anhelo: ser una especie de señor con siervos. Ahí no quedaba el asunto: si el rey encomendaba indios a un conquistador lo hacía para que este vele por su protección, seguridad y, aquí viene lo más importante, evangelización. Tal era el fin primordial de la encomienda.
Por su parte, el conquistador sentía que su premio lo elevaba en categoría, pues, como un antiguo caballero medieval, ahora debía cuidar del débil y asegurarse de que sus almas se salven. No obstante, a las finales, los resultados del sistema de encomiendas salieron muy mal: el encomendero se ahorraba el gasto de la evangelización, maltrataba al indio y lo explotaba sin reparo alguno. A tanto llegó esto que el antiguo conquistador obligaba a "sus" indios a llevarlo en andas, como habían hecho con los señores incas.
Todo lo anterior también comenzó a preocupar al rey que sentía que la propagación del mensaje de Cristo se vería amenazado (además del genuino miedo del Monarca con respecto de su alma sobre que, en el postrero tiempo, se perdiese por haberle fallado a Dios). Ya ni qué decir en el mundo más terrenal, el de la sucia política, donde el rey también veía con preocupación cómo su poder mayestático podría verse disminuido y todo por culpa de pobres diablos que se alucinaban señores feudales, si no reyezuelos, en una tierra tan lejana, que parecía írsele de las manos.
El abuso al indio siguió su curso y sin mengua. Así, el cura también lo tomó para el trabajo forzado, lo mismo que los curacas. De la misma manera, también estaba el tributo que los indios debían pagar al rey; luego el diezmo, que se pagaba al cura y, luego, vendría el trabajo en las minas de donde salían -según Buenaventura de Salinas, un cura avergonzado de lo hacían sus compatriotas- las barras de plata embadurnadas de la sangre de los indios del Perú.
EDUARDO TORRES ARANCIVIA
Historia del Perú. Biografía No Autorizada
2024