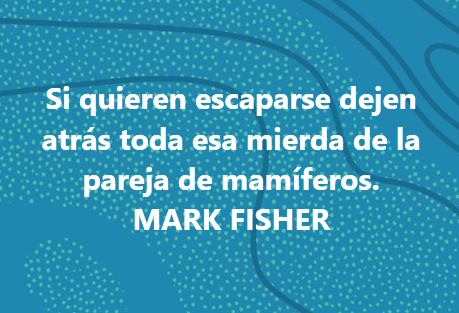Perú fue, como todos saben, el más opulento y poderoso virreinato de España en la América del Sur. Del virreinato peruano dependían un tiempo: Nueva Granada, Venezuela, Quito, Chile, Bolivia y Buenos Aires. Las más viejas y prestigiosas dinastías de Europa no gobernaron nunca tan vasto imperio como el que gobernaba desde Lima un simple virrey español.
Lima era, puede decirse, y se ha dicho, la capital de la América del Sur. En el siglo xvi y aún en el siglo xviii, no abundaban en el mundo las ciudades congestionadas, por lo menos en el grado que ahora conocemos a Londres, a París, a Nueva York, a Buenos Aires. Entonces Madrid, princesa de las Españas, según el verso de Musset, traducido por Juan Clemente Zenea, si no me equivoco, era una ciudad que, considerada a la luz de las modernas estadísticas, pasaría por de cuarto ó quinto orden. En 1546, ya descubierta la América, tenía Madrid apenas 24.000 almas; en 1577, bajo el reinado del formidable Felipe II, no contaba sino 45.422. Hasta el siglo xviii no llegó á los 100.000 habitantes. ¡Y era la capital de un imperio gigantesco! Así Lima, capital de media América, apenas cuenta, según el censo del virrey Gil de Taboada, censo practicado entre 1790 y 1796, con una población de 52.627 habitantes: la tercera parte, poco más, poco menos, del Madrid de entonces. Es, sin embargo, una importante y bella ciudad de la época, la más bella e importante en la América del Sur. Sus calles son rectas y amplías; sus edificios, de ladrillo y piedra. Posee jardines, paseos, fuentes de bronce en las plazas públicas. Tiene imprentas, periódicos, tres colegios, una Universidad. Mil cuatrocientos coches se cruzan de diario en sus carreras. Innúmeros títulos de Castilla: un duque, cuarenta y seis marqueses, treinta y cinco condes, un vizconde, ostentan el escudo de sus armas sobre la puerta de sus palacios. No importa que tales títulos o muchos de ellos se pagasen en relucientes peluconas á la venal corte de Madrid, satisfaciendo una forma de vanidad criolla que era el rastacuerismo de entonces. ¡No importa! Aquellos ricos peruanos, títulos de Castilla, formaban una corte brillante en torno del virrey.
Y todo es fiesta en aquella Lima opulenta, regalada y sensual; toros, bailes, comidas, besamanos, recibimientos de la Universidad se suceden. Los amores clandestinos abundan. A veces, los amores clandestinos son públicos. Los virreyes no se desdeñan de dar el ejemplo. A promedios del siglo xviii era, no ya notoria, sino ruidosa, la mancebía del anciano virrey Amat con una joven actriz de Lima, apodada la Perricholi. Un detalle pinta la época, las costumbres, a Amat y a la Perricholi. Teníase por privilegio de los títulos de Castilla el enganchar a la carroza doble tiro de mulas. Pues bien, la concubina de Amat, cuando le vino en gana, apareció en su carroza de cuatro mulas, haciendo arrastrar por las calles, al mismo tiempo que su hermosura, su insolencia.
En aquella vida de los limeños, devota, sensual y cortesana, se busca y se encuentra motivo para fiestas en la recepción de un virrey, en la llegada de un arzobispo, en el grado de un doctor, en el onomástico de algún magnate, en la fiesta de algún santo o en la conmemoración de alguna antigua victoria española. Y no son los cincuenta y tantos mil limeños los felices. En Lima sólo 17.215 habitantes son de raza española. Es esa estrecha oligarquía la que domina y se regala. Lo demás, es el pueblo pasivo y laborioso, que trabaja para los amos. Esa tradición de metrópoli rica, sensual y cortesana, dará sello a Lima. Este sello tradicional lo veremos claro en la época de la independencia, y en un siglo de república.
II
CARACTERES DE LIMA Y EL PERÚ
Asentada la sociedad limeña, durante la colonia, sobre la división de castas y la explotación de castas inferiores por una minoría de raza española—minoría rica, regalada, sensual, devota, ignorantona, muy sociable y muy chunguera—, conservará, durante la República, la mayor parte de esos caracteres. Esos caracteres le imprimen sello: Lima será la misma en el siglo xix que en el siglo xvii, durante la república que durante los virreyes: burlona, conversadora, religiosa, elegante, enamorada, ignorante y llena de preocupaciones antañonas. Las castas perdurarán porque la evolución democrática se realizará muy lentamente.
Lima posee, además, dos particularidades; primera: su capitalidad es un contrasentido de geografía política. La ciudad, a diez kilómetros del Pacífico—en costa árida, desierta, enfermiza—se halla separada por la cordillera de los Andes del sano y opulento país cuya capital es. La segunda particularidad consiste en que el clima limeño contribuye a enmuellecer la raza. Desde el siglo xvii: observaban ya el peruano Unanue y Humboldt que hasta el perro era más dulce y manso en Lima que en parte alguna.
Lima no es, pues, una ciudad guerrera como Caracas, o México, o Santiago, ni letrada como Bogotá, ni comercial como Buenos Aires. La carencia de algunas condiciones hace desarrollar otras que las suplan. Lima se distingue por lo cortesanesco: es un pueblo de diplomáticos. Pero que Lima no sea una ciudad combativa no significa que el Perú sea pueblo cobarde. Las razas de la Sierra Andina son enérgicas, fuertes, guerreras. La Historia lo demuestra.
Lima no es, pues, una ciudad guerrera como Caracas, o México, o Santiago, ni letrada como Bogotá, ni comercial como Buenos Aires. La carencia de algunas condiciones hace desarrollar otras que las suplan. Lima se distingue por lo cortesanesco: es un pueblo de diplomáticos. Pero que Lima no sea una ciudad combativa no significa que el Perú sea pueblo cobarde. Las razas de la Sierra Andina son enérgicas, fuertes, guerreras. La Historia lo demuestra.
Durante nuestra guerra de emancipación—que hasta hoy es la piedra de toque para los pueblos americanos—, el Perú fue el soldado de España. El virreinato desempeñó un papel de primer orden en la historia de la época. Fue para Chile, Quito, Bolivia y Argentina lo que la España europea fue para México, y con más empeño para Nueva Granada y Venezuela. España envió una, y otra, y otra expedición a estos tres países, principalmente a Venezuela, núcleo de la más poderosa resistencia, y porque estrategas y políticos de la Península creían que, dominado este punto céntrico del continente, seria fácil extender la pacificación hacia el Norte y hacia el Sur. En cambio, a los países australes, España no envió ni grandes ni frecuentes expediciones militares. En 1814, por ejemplo, arribaron de Europa dos mil hombres (2.000) a territorio ríoplatense, ni siquiera a Buenos Aires, sino a Montevideo; y desde esa fecha hasta la conclusión de la guerra, en 1825, no mandó España un solo soldado más al Río de la Plata. Allí, pues, se luchó por la emancipación menos que en el Norte. Y cuando se luchó, la lucha no fue por lo general contra tropas españolas, ni contra caudillos españoles que sublevaron, como Boves, a las ignaras masas criollas, sino contra tropas indias del Perú, expedidas por el virrey de Lima. ¡Feliz el pueblo argentino, a quien la emancipación costó poco! ¡Feliz, porque la guerra allí no asumió ni un instante el carácter terrible que mantuvo durante catorce años en los pueblos del Norte, máxime en Venezuela, escudo de América entonces, país de la guerra a muerte! Mientras Buenos Aires de 1810 a 1819 aumenta su población, Caracas, diezmada por la guerra y ocupada sucesivamente por Monteverde, por Bolívar, por Boves, por Morillo, por Bermúdez, por Pereira, y luego definitivamente por el Libertador, después de Carabobo, es para 1825 un montón de ruinas en medio de un desierto.
Mientras España combatía en el Norte de Sur-América, con su viejo heroísmo histórico, servía el Perú, en la parte austral, de metrópoli. Tropas indígenas del Perú bastaron para mantener en obediencia a Quito hasta 1821, y a la mitad Norte del antiguo virreinato del Río de la Plata hasta 1825, fecha en que la libertaron tropas y triunfos de la Gran Colombia y pudo el Libertador fundar con esos territorios la actual república de Bolivia. En Chile ocurrió algo, si no igual, parecido. Tropas expedicionarias de Lima, al mando de jefes penínsulares, restablecieron el imperio español en la patria de O'Higgins y los Carrera, y mantuvieron este dominio hasta 1817 y 1818. Casi siempre llevaron las bravísimas tropas del Perú la mejor parte. Triunfaron, por ejemplo, contra los argentinos en Vilcapugio, Ayohuma, Viluma; contra los chilenos en Talcahuano y Rancagua; contra los argentino-chilenos reunidos, y a las órdenes de San Martin, en Cancha-Rayada. Las expediciones peruanas a Chile fueron destruidas en Chacabuco y Maipo por el mismo San Martin y el heroico O ’Higgins; pero el territorio del Perú y del Alto Perú lo conservaron los peruanos para la madre patria hasta 1824 y 1825, triunfando en Moquehua, en Ica, en Torata, e invadiendo con éxito, sin un solo revés, el territorio argentino por Salta. Si se devuelven, ya en el corazón de la Argentina, a pesar de no haber sufrido un solo descalabro, y casi sin combatir, porque el enemigo reculaba hacia el interior del país, es por la insurrección de Bolivia, a sus espaldas; porque esta insurrección los aísla de su centro de operaciones y les impide toda comunicación con Lima y el virrey.
Así, pues, con algunos miserables auxilios de tropas y oficiales españoles, el Perú mantuvo en zozobra, durante catorce años, a toda la América Meridional, al Sur del Ecuador. Los jefes de ese ejército peruano-español: los Abascal, los Pezucla, los Ramírez, los Goyeneche, los La Serna, los Canterac, los Valdés, los Olañeta tuvieron la orgullosa alegría de conservar o contribuir a conservar la bandera de España--hasta Junín y Ayacucho --sobre las torres de la antigua capital del Perú, la capital estratégica, la sagrada ciudad incaica, la Roma de los Andes, la secular y maravillosa ciudad del Cuzco. Como se advierte, el Perú supo guerrear, aunque no por su independencia. Estuvo al servicio de la reacción, defendió el Pasado. Representó en la revolución de América, y de acuerdo con las tradiciones del virreinato, una fuerza conservadora. Ese será su carácter durante el siglo xix.
Entretanto, Lima tampoco perderá su sello de ciudad opulenta y tornadiza, más diplomática que guerrera. Cuando se inicia en América la revolución de independencia—obra en todo el Continente de los cabildos capitalinos y de inteligentes oligarquías criollas de Caracas, Buenos Aires, Bogotá, Santiago, México—, la ciudad de Lima se reduce a intentar una revolución de intrigas palaciegas, excitando al virrey Abascal a que se coronase rey, con independencia de la Península. Lima es la última capital de América que obtiene la libertad. Y no se emancipa por si propia, sino con ayuda de argentinos, chilenos, ecuatorianos, bolivianos, granadinos y venezolanos, que formarán el Ejército unido de Sur América, bajo la conducta de Bolívar y su primer teniente el mariscal Sucre.
Este carácter conservador del Perú mantiénese, insistimos en ello, durante casi toda su historia contemporánea. Se cree en la sangre azul; una oligarquía domina; los clérigos educan a la juventud; innúmeras congregaciones religiosas viven en el país y del país. «Se observa (exclamó González Prada, ayer no más, en 1902), se observa la más estricta división de clases.» Y añade: «respetuosas genuflexiones a collares de perlas y menosprecio a trajes descoloridos y mantas raídas». Aunque estas palabras de González Prada se refieren exclusivamente a ciertos cuerpos, pueden en rigor aplicarse a toda la sociedad donde semejantes corporaciones mangonean y pelechan. Otro peruano de calidad, Ventura García Calderón, lo comprende, y escribe: «Subsisten las castas coloniales ysus prejuicios.» La casta dominante conserva con celo, hasta en las exterioridades, su superioridad: una mácula de tinta en algún dedo, o la corbata ladeada, o los brodequines polvorientos bastarían para desdorar a un petimetre de Lima.
Como el catolicismo es una de las bases sobre que descansan las clases dirigentes o dominantes, se hace del catolicismo una religión de Estado. El que no sea católico no espere ni la piedad obligatoria de hospicios y hospitales. «En hospitales y casas de misericordia—ruge González Prada—,desatendencia o maltrato al enfermo que no bebe el agua de Lourdes, ni clama por la bendición del capellán.» No existe el divorcio; pero existe la pena de muerte. A la indiada infeliz la domina en absoluto y sin escrúpulos minoría de capataces: abogados, periodistas, clérigos, coroneles y generales.
Esta persistencia del carácter conservador peruano durante el siglo xix, a pesar de los embates de la democracia, se debe, en primer término, a que las mismas causas de antaño siguen obrando con eficacia en aquella sociedad, a saber: una minoría blanca que explota a la indiería ignara y fanática, y para dominarla se apoya en privilegios, preocupaciones, carencia de instrucción popular y abundancia de clerigalla y clericalismo. Persisten igualmente razones económicas y hasta de geografía física y política. Ferrocarriles, escuelas, inmigración blanca, contacto con pueblos de Europa, prédica de apóstoles generosos, y aún el mismo desastre nacional de Tacna y Arica están cambiando, han cambiado en sentido de progreso y mejora el medio. Pero durante mucho tiempo perduran las viejas desigualdades, la antigua concepción de la existencia social. A medida que las causas eficientes van debilitándose, va también decolorándose el subido tinte conservador; se humaniza y democratiza el país. Pero las tradiciones tienen allí todavía arraigos, y rasgos del fastuoso virreinato se conservan en la República. Y si en general el espíritu del país—soldado de España contra América en las luchas de emancipación— se mantuvo durante mucha parte del siglo xix casi incólume e inconfundible, mantúvose también con la persistencia de intenso perfume en el frasco, ya vacío, que lo contuvo, el carácter de Lima, más sinuoso que enérgico, más bizantino que esparciata.
En dos momentos graves de la vida peruana, durante la centuria postrera, puede observarse que la muelle y regalada capital de los virreyes perdura en la capital democrática de la República: cuando la agresión de España en 1865-1866, y cuando la guerra de 1879 contra Chile. En el primer caso, España, de modo arbitrario y pirático (y con su todavía, para esa fecha, no desvanecido sueño de volver a poner pie en aquella América que un día conquistó, cristianizó y gobernó), ocupa en el Pacífico las islas Chinchas, pertenecientes al Perú. El Gobierno de Lima no vacila en ofrecer por rescate de aquellas islas tres millones y medio de pesos fuertes (Enero de 1865). Por fortuna, estalla una insurrección popular contra el Gobierno que pacta semejante vileza, y la vileza queda sin reconocerse ni cumplirse por la insurrección triunfante. Era el país imponiéndose a la capital y salvándola de un paso de ignominia. En el caso de la guerra con Chile, los ejércitos de este país, después de la batalla de Chorrillos (13 de Enero de 1881) y la de Miraflores, ocurrida dos días después, ocuparon a Lima y allí se establecieron, a pesar de los elementos de defensa con que contaban Lima y el Callao. «Durante la ocupación chilena—escribe González Prada—, algunas caritativas señoras se declararon neutrales. El país, en cambio, aunque en estado caótico y anárquico, se mantuvo luchando sin descanso (y sin éxito) hasta 1883.
En las letras peruanas puede seguirse el rastro de esta supervivencia de un alma colonial, desde 1810 hasta nuestros días. Personaje representativo de Lima durante la revolución de independencia fue Riva-Agüero, hombre inteligente, halagador, palaciego, inquieto, inescrupuloso, ambicioso, que se introduce en la intimidad del virrey para hacerle traición; que conspira luego contra la autoridad de San Martín y contribuye a derrocarlo; que sin asomo de empacho se encasqueta el titulo de gran mariscal, cuando no empuñó jamás un acero ni jamás dirigió un combate; que, ya presidente, se declara un día en rebelión contra el Congreso, y no vacila en volverse abiertamente contra la República, de que ha sido jefe, y contra la patria de que es hijo, entendiéndose con los españoles. Este mismo Riva Agüero escribirá más tarde libelos anónimos contra los libertadores del Perú. Como carece de autoridad moral, suscribe sus elucubraciones con el pseudónimo de Pruvonena. Pruvonena babea su odio contra los prohombres más ilustres de América: un San Martin, un Sucre, un Bolívar. Lamenta la desaparición de los antiguos duques, condes, vizcondes, etc.; es decir, el advenimiento de la democracia en su patria. La emancipación de ésta le duele en el fondo. Por lo menos, le duele que se haya realizado sin él, á pesar de él. En general, en ninguna parte se ha escrito con más acerbidad e injusticia contra los emancipadores americanos que en el Perú. En ninguna parte, sin embargo, se les aduló tanto en vida. Desde el honrado y mediocrísimo Paz Soldán hasta el pillastre é inteligente Mendiburu, que traicionó á España cuando creyó prepotente á América, y que luego traicionó a la República, cuando la vio vencida y la creyó en ruinas (como traicionó más tarde, en las luchas partidarias de su país, a cuantos fiaron en él), casi todos los historiógrafos peruanos son de una aspereza y de una injusticia insospechables contra los libertadores de América.
Habrá de tales escritores como el tradicionalista Ricardo Palma, hombre de pluma fácil y de fértil ingenio, que acusen a Bolívar, sin un solo documento en apoyo, de crímenes bajunos, absurdos, incomprensibles. Ese mismo Palma dedicará sus mejores años y sus mejores esfuerzos a encomiar la vida del Perú bajo los virreyes, a embellecer con talento las épocas más tenebrosas de la dominación extranjera en su patria y a entonar hermosísimo canto, el canto del esclavo, a sus dominadores.
Tradiciones peruanas, de Ricardo Palma, es una de las obras más amenas y más americanas de nuestra literatura. Y caso curioso: esta obra tan americana es producto de un espíritu servil, tradicionalista, españolizante, colonial. Palma, imitador de los clásicos españoles en cuanto a estilo, se propuso, al escribir sus Tradiciones, conservar el recuerdo de la dominación europea, sintiendo la añoranza de las cadenas y la nostalgia del rebenque. Su obra se vincula, por el estilo, a la tradición literaria española, y por el asunto, a la tradición política de España. Palma es, repito, un españolizante, un retardatario, un espíritu servil, un hombre de la colonia. Sin embargo, su obra aparece muy americana. ¿Por qué? Porque nosotros, con muy buen acuerdo, tenemos por nuestros a aquellos conquistadores y dominadores de los cuales, directa o indirectamente, venimos. Porque nosotros sentimos la obra española en América, en lo que ella tuvo de bueno—y tuvo de bueno más de lo que se piensa—, como propia. Pero es tan poco americano en el fondo Palma, y tanta importancia concede a ciertas cosas de la Península, que no tienen ninguna, que cuando realizó un viaje a España se
enorgulleció en letras de molde de que tales y cuales literatos le hubiesen acogido con sonrisas y apretones de mano». Esto revela al mulato, deslumbrado y seducido por la mano tendida y la silla brindada del hombre blanco. Se satisfizo a tal punto de que la Academia aceptase varios americanismos propuestos por él—como si nosotros necesitáramos de esa Academia para hablar y escribir como nos dé la gana—que cablegrafió a Lima su triunfo. Un franco-argentino, de talento y mala entraña, el Sr. Groussac, a la sazón en Perú, recordando la guerra con Chile y el alboroto de Palma, hizo esta cruel observación: “¡Pobres triunfos peruanos!". Por los mismos años de la ocupación chilena, Ricardo Palma, como si no hubiese mejor actividad a sus aptitudes y energías, se ensañaba contra la memoria de Bolívar, llamando asesino al hombre a quien el Perú debe la independencia y el territorio que Chile estaba arrebatándole. Nunca pude explicarme aquel odio. Un limeño, amigo mío, me ha dado la clave del misterio. Hela aquí: En los ejércitos de la Gran Colombia que pasaron al Perú con el Libertador había muchos negros de nuestras africanas costas. Conocida es la psicología del negro. La imprevisión, el desorden, la tendencia al robo, a la lascivia, la carencia de escrúpulos, parecen patrimonio suyo. Los negros de Colombia no fueron excepción. Al contrario: en una época revuelta, con trece años de campamento a las espaldas y en país ajeno, país al que en su barbarie consideraban tal vez como pueblo conquistado, no tuvieron a veces más freno ni correctivo sino el de las cuatro onzas de plomo que a menudo castigaban desmanes y fechorías. Una de aquellas diabluras cometidas en los suburbios de Lima por estos negros del Caribe fue la violación, un día o una noche, de ciertas pobres y honestas mujeres. De ese pecado mortal desciende Ricardo Palma.
Así explica mi amigo del Perú el odio de Ricardo Palma a la memoria de Bolívar y de sus tropas.
enorgulleció en letras de molde de que tales y cuales literatos le hubiesen acogido con sonrisas y apretones de mano». Esto revela al mulato, deslumbrado y seducido por la mano tendida y la silla brindada del hombre blanco. Se satisfizo a tal punto de que la Academia aceptase varios americanismos propuestos por él—como si nosotros necesitáramos de esa Academia para hablar y escribir como nos dé la gana—que cablegrafió a Lima su triunfo. Un franco-argentino, de talento y mala entraña, el Sr. Groussac, a la sazón en Perú, recordando la guerra con Chile y el alboroto de Palma, hizo esta cruel observación: “¡Pobres triunfos peruanos!". Por los mismos años de la ocupación chilena, Ricardo Palma, como si no hubiese mejor actividad a sus aptitudes y energías, se ensañaba contra la memoria de Bolívar, llamando asesino al hombre a quien el Perú debe la independencia y el territorio que Chile estaba arrebatándole. Nunca pude explicarme aquel odio. Un limeño, amigo mío, me ha dado la clave del misterio. Hela aquí: En los ejércitos de la Gran Colombia que pasaron al Perú con el Libertador había muchos negros de nuestras africanas costas. Conocida es la psicología del negro. La imprevisión, el desorden, la tendencia al robo, a la lascivia, la carencia de escrúpulos, parecen patrimonio suyo. Los negros de Colombia no fueron excepción. Al contrario: en una época revuelta, con trece años de campamento a las espaldas y en país ajeno, país al que en su barbarie consideraban tal vez como pueblo conquistado, no tuvieron a veces más freno ni correctivo sino el de las cuatro onzas de plomo que a menudo castigaban desmanes y fechorías. Una de aquellas diabluras cometidas en los suburbios de Lima por estos negros del Caribe fue la violación, un día o una noche, de ciertas pobres y honestas mujeres. De ese pecado mortal desciende Ricardo Palma.
Así explica mi amigo del Perú el odio de Ricardo Palma a la memoria de Bolívar y de sus tropas.
Don Ricardo ha olvidado, hasta ahora, incluir entre sus Tradiciones peruanas esta amarga tradición de familia. No podemos echárselo en cara. Me complace que el viejo mulato de Lima pueda leer antes de morirse esta breve nota. Se la debía. No tanto para vindicar la memoria de Bolívar, como para corresponder a las acotaciones que él puso, según parece, al margen de alguna obra mía en la Biblioteca Nacional del Perú. Donde las dan las toman, Seor feolenco...
De "Grandes escritores de América"
1917
De "Grandes escritores de América"
1917