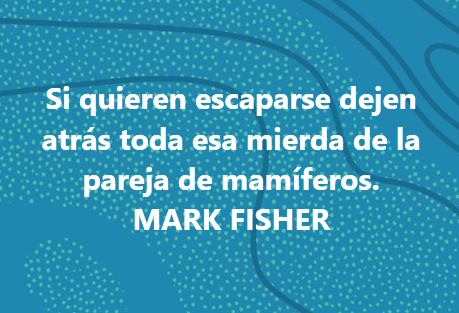POR CARLOS PÉREZ DE ZURIZA
Extraído de "GUÍAS DEL ROCK & ROLL: Indie & Rock Alternativo"
En medio de un panorama más fragmentado que nunca, reconvertido por mor de las transformaciones de la industria en una colmena de nichos de mercado de repercusión limitada, los últimos diez años han visto cómo un reducido listado de nuevos estilos ha ido tratando de emerger desde el subsuelo a la superficie del mainstream. Pocos han logrado hacerse oír con fuerza en los mentideros de la gran industria, y los que lo han hecho han seguido la secuencia acostumbrada: sonidos que se desarrollan en los márgenes de lo convencional acaban siendo absorbidos por las listas de éxitos (o lo que queda de ellas) en fórmulas muy rebajadas en su potencial rupturista, licuadas para hacerlas aptas al paladar del gran público. Así, las pequeñas revoluciones que han ido preconizando han quedado casi siempre en suspenso, difuminadas por el devenir de las tendencias o directamente asimiladas por su versión más acomodaticia. Algo que no ha mermado, sin embargo, ni el brote de nuevos estilemas ni el incesante goteo de interesantes trabajos surgidos del ámbito de la independencia.
El dubstep es, precisamente, uno de los géneros que mejor definen esa curva que hemos esbozado. Surgió a principios de los 2000 como un esqueje más de la música de cariz electrónico, como una amalgama de los vapores humeantes del dub y los ritmos quebradizos y enfebrecidos del 2 Step. Pero desde 2006 empezó a cobrar relevancia en el ámbito del pop, con músicos como Chase & Status, Kode9, Knife Party, Skream o Magnetic Man. Aunque todo empezó a perder sentido cuando Katy B, Rudimental o Jessie Ware, artistas del mainstream británico, empezaron a dar carta de naturaleza al estilo desde una perspectiva francamente ordinaria, allá por 2010 y 2011. Nada que ver con el carácter subterráneo y de vanguardia que había ostentado unos años antes. Nada que ver, desde luego, con las atmósferas espectrales que Willliam Bevan, alias Burial, le había conferido en su homónimo álbum de debut, una de las sensaciones de 2006. Compartiendo una génesis común con el dubstep, el grime había marcado también el ritmo de los suburbios londinenses durante la primera mitad de los 2000. Más callejero, agresivo y sucio que aquel, cabe decir que So Solid Crew, Dizzee Rascal o Tinie Tempah habían sido sus mejores embajadores, y que cuando sus formas amenazaron con contaminarse por la amabilidad que demandan las grandes audiencias, brotó una nueva generación que ahora mismo se concreta en los aguerridos Skepta, Novelist o Stormzy.
Ese componente fantasmagórico y neblinoso que consignábamos al dubstep ha sido uno de los nimbos que con más asiduidad se ha impuesto sobre algunas de las expresiones definitorias de la independencia de los últimos años. Como si se tratara del correlato sonoro de tiempos tan agitados y convulsos como los que vivimos, propensos a la distopía. Fue el caso del witch house, una versión acentuadamente ralentizada y turbia del pop electrónico, con ecos de un house pesado y claustrofóbico y del hip hop en su vertiente más instrumental y abstracta, que gozó de especial significación a partir de 2009, en trabajos de Salem, Purity Ring o Mount Kimbie. La continuidad de la etiqueta ha sido muy poco visible en las últimas temporadas, en todo caso.
Participando de ese componente vaporoso, en cuya plasmación sonora hay mucho de lo intangible de los sueños (y de las pesadillas), quién sabe si como vía de escape ante una realidad a la que es mejor no acogerse en exceso, surge también en 2009 lo que el periodista David Keenan da en llamar pop hipnagógico, llamado también chillwave o glo-fi. Se trata de producciones de muy baja fidelidad, generalmente caseras aunque imaginativas, que bucean de forma algo difusa en la psicodelia y en los sonidos sintéticos de los años 80 (la niñez y adolescencia de la mayoría de sus practicantes) mediante el uso de cintas (la cultura del cassette como marca generacional), efectos sonoros y sintetizadores vintage. Una suerte de absorción de referentes que se pretende casi inconsciente, asumida como en un estado de duermevela, en la que es imposible no localizar el enorme influjo de los discos que los escoceses Boards Of Canada fueron editando desde finales de los 90. Sus nombres principales, Ariel Pink (quien se ha ido desmarcando de todo ello), Neon Indian, Toro y Moi, Com Truise, Part Time, Memory Tapes e incluso algunos puntos de la discografía de Connan Mockasin.
Redondeando el censo de géneros (o estilos) que han ido dando forma a la independencia sonora de los últimos tiempos, tampoco podríamos dejar de mencionar el trap, aunque es cierto que tiene una proyección mucho más determinante como escena colateral al hip hop que al indie. Y aunque ha hecho notar su influencia en últimas temporadas en músicos de dominio tan público como Major Lazer, Rihanna, Kanye West, DJ Snake, Beyoncé o Fetty Wap, no sería de ley obviar sus orígenes subterráneos en Atlanta (EEUU) a mitad de los 2000 como un estilo marginal y underground al que le costó su tiempo emerger a la superficie, y que también ha impreso su huella en el pop de las últimas temporadas.
Otro de los géneros que ha repuntado con fuerza en los últimos años, incidiendo en esa querencia escapista que comentábamos, es la psicodelia. Una forma de hacer música en base a estados alterados de la conciencia y de la percepción que, en esencia, nunca se ha ido desde los años 60, pero que ha visto cómo el reguero de bandas que lo han llevado a buen puerto se ha incrementado. Posiblemente los álbumes de Mercury Rev y The Flaming Lips a finales de los 90 fueran su preceptiva avanzadilla. Incluso los trabajos que hicieron de Animal Collective una referencia básica desde mediados de los 2000, o la carrera que los suecos Dungen iban tallando desde unos años antes. El caso es que, desde que los australianos Tame Impala debutaran (y convencieran) en 2010, con Innerspeaker, la psicodelia en sus múltiples formas se ha convertido en una de las fuerzas motrices del indie de las últimas temporadas, en manos de bandas surgidas de cualquier punto cardinal del globo: Pond, Gum, Jacco Gardner, The Warlocks, Temples, The Wytches, Death & Vanilla o Melody’s Echo Chamber integran, ente muchos otros, la nómina.
Pero más allá de etiquetas, el indie norteamericano y británico han seguido generando importantes bandas, aunque ya desprovistas (en la mayoría de casos) de esos paraguas genéricos o generacionales que tanto se estilaban en los tiempos en que aún se compraban revistas de papel, discos de vinilo y cedés, cuando la música se dejaba tocar como un bien material. En los EEUU, los últimos diez años han sido los de la consolidación popular de la épica contenida de The National y el blues rock barnizado de modernidad de The Black Keys. Pero también los años en los que Kurt Vile o Lydia Loveless han ido regenerando el discurso alrededor del rock de raíces; Beach House han tramado un pop evanescente que evoca con trazo propio a Cocteau Twins; The Pains Of Being Pure At Heart, Wild Nothing o Real Estate han revalorizado la lejana herencia C-86; Grizzly Bear han impuesto la grandeza de su pop imaginativo y prolijo en arreglos; The War On Drugs han asentado su fundición con el kraut rock, el folk y los ochenta sintetizados como componentes principales; Mac De Marco, Ezra Furman, Mikal Cronin o Ty Segall han revoloteado con arrojo sobre la tradición del rock and roll y el garage rock más hirvientes y bandas como No Age, Cloud Nothings, Japandroids, Wavves, Male Bonding, Titus Andronicus, Cymbals Eat Guitars, Fucked Up, Menomena, Viet Cong o Ringo Deathstarr han construido un nuevo relato indie desde la base, a imagen y semejanza de sus tótems de los años 90. Todos ellos han tomado el relevo, desde texturas más ásperas, a lo que habían representado Modest Mouse o Death Cab For Cutie en la primera década de los 2000. Y los jovencísimos Alex G, Car Seat Headrest, Bored Nothing o Scott and Charlene’s Wedding (los dos últimos, desde Australia) auguran últimamente sangre nueva para el género. Para el indie rock en su versión más tradicional y genuina.
Vampire Weekend, desde Nueva York, proclamaban con soltura desde finales de la década pasada un indie de fuerte impronta rítmica y vestigios africanistas, que obtuvo su eco al otro lado del Atántico con Foals, The Maccabees o Two Door Cinema Club. Todos ellos coetáneos de bandas más singulares e interesantes, como Wild Beasts o The Horrors. Y es que la influencia no occidental (africana, pero también haitiana, como en el caso de Arcade Fire) se hizo notar, y de qué forma, en los músicos independientes –desde aproximadamente 2008 o 2009– , aportando savia nueva al mejor Damon Albarn post Blur (Gorillaz, The Good The Bad & The Queen o en solitario) o a nuevos y excitantes proyectos como Warpaint o tUnE-yArDs. El secreto radicaba en la mezcla: ya lo había probado el éxito de M.I.A., la artista británica de origen tamil que deslumbró con la batidora musical de Arular (2005) y Kala (2007), sus dos primeros cócteles de electro, hip hop, ragga y dancehall. Los ecos de la tradición soft rock y del folk más curativo, por su parte, tenían en John Grant, Father John Misty y su compinche Jonathan Wilson a sus valedores más notables. Y compositoras como Julia Holter, Jesca Hoop o Joanna Newsom enhebraban lazos entre pasado y presente, con vistas a un futuro que FKA Twigs, Grimes o The xx parecen estar mejor posicionados que nadie para radiografiar.
Con una significación social y un impacto tamizado por las transformaciones del contexto en el que se desenvuelve, el pop de extracción independiente prosigue irremisiblemente su curso.