No hay duda de que Homo sapiens es la especie más poderosa del mundo. A Homo sapiens también le gusta pensar que goza de una condición moral superior, y que la vida humana tiene un valor mucho mayor que la de los cerdos, los elefantes o los lobos. Lo segundo es menos evidente. ¿Acaso el poder produce el derecho? ¿Es la vida humana más preciosa que la porcina simplemente porque el colectivo humano es más poderoso que el colectivo porcino? Estados Unidos es mucho más poderoso que Afganistán; ¿implica eso que las vidas norteamericanas tienen un mayor valor intrínseco que las vidas afganas? En la práctica, las vidas norteamericanas son más valoradas. Se invierte mucho más dinero en educación, salud y seguridad en el norteamericano medio que en el afgano medio. Matar a un ciudadano estadounidense suscita una protesta internacional mucho mayor que matar a un ciudadano afgano. Pero, por lo general, se acepta que esto no es más que un resultado injusto del equilibrio geopolítico de poder. Afganistán puede tener mucha menos influencia que Estados Unidos, pero la vida de un niño en las montañas de Tora Bora se considera tan sagrada como la vida de un niño en Beverly Hills. En cambio, cuando damos un trato de favor a los niños sobre los cochinillos, queremos creer que ello refleja algo más profundo que el equilibrio ecológico de poder, que las vidas humanas son superiores en algún sentido fundamental. A los sapiens nos gusta decirnos que gozamos de cierta cualidad mágica, que no solo explica nuestro inmenso poder, sino que también confiere justificación moral a nuestra condición privilegiada. ¿En qué consiste esta chispa humana única? La respuesta monoteísta tradicional es que solo los sapiens poseen un alma eterna. Mientras que el cuerpo se deteriora y se pudre, el alma viaja hacia la salvación o la condenación, y experimentará un gozo eterno en el paraíso o una eternidad de desgracia en el infierno. Puesto que los cerdos y demás animales no tienen alma, no participan en este drama cósmico. Viven solo unos cuantos años, y después mueren y se desvanecen en la nada. Por lo tanto, deberíamos ocuparnos mucho más de las eternas almas humanas que de los efímeros cerdos. No se trata de un cuento de hadas de guardería, sino de un mito poderosísimo que sigue modelando la vida de miles de millones de humanos y animales en los primeros años del siglo XXI. La creencia de que los humanos poseen un alma eterna mientras que los animales no son más que cuerpos evanescentes es un pilar básico de nuestros sistemas legal, político y económico. Por ejemplo, explica por qué es perfectamente correcto que los humanos maten animales para comérselos o incluso solo por diversión. Sin embargo, los últimos descubrimientos científicos contradicen de plano este mito monoteísta. Es cierto que existen experimentos de laboratorio que confirman la exactitud de una parte del mito: tal como sostienen las religiones monoteístas, los animales no tienen alma. De todos los estudios minuciosos y los exámenes concienzudos que se han llevado a cabo, ninguno ha conseguido descubrir el menor indicio de alma en cerdos, ratas o macacos. Lamentablemente, los mismos experimentos de laboratorio socavan la segunda parte, y la más importante, del mito monoteísta: que los humanos sí que tienen alma. Los científicos han sometido a Homo sapiens a decenas de miles de singulares experimentos y han escudriñado hasta el último resquicio de nuestro corazón y el último pliegue de nuestro cerebro. Pero por el momento no han descubierto ninguna chispa mágica. No existe una sola evidencia científica de que, en contraste con los cerdos, los sapiens posean alma. Si esto fuera todo, bien podríamos aducir que los científicos sencillamente deben seguir buscando. Si todavía no han encontrado el alma, es porque no han mirado con el detenimiento suficiente. Pero las ciencias de la vida dudan de la existencia del alma, no solo debido a la falta de pruebas, sino porque la idea misma de un alma contradice los principios más fundamentales de la evolución. Esta contradicción es responsable del odio desenfrenado que la teoría de la evolución despierta en los monoteístas devotos.
¿QUIÉN TEME A CHARLES DARWIN?
Según una encuesta Gallup de 2012, solo el 15 por ciento de los estadounidenses cree que Homo sapiens evolucionó únicamente por medio de la selección natural, al margen de toda intervención divina; el 32 por ciento defiende que los humanos pudieron haber evolucionado a partir de formas de vida previas en un proceso que durase millones de años, pero que Dios orquestó todo el espectáculo, y el 46 por ciento cree que Dios creó a los humanos en su forma actual en algún momento de los últimos diez mil años, tal como afirma la Biblia. Pasar tres años en una universidad no tiene absolutamente ningún impacto en estas opiniones. La misma encuesta descubrió que, de los licenciados universitarios, el 46 por ciento cree en el relato bíblico de la creación, mientras que solo el 14 por ciento opina que los humanos evolucionaron sin ninguna supervisión divina. Incluso de los que tienen una maestría y los doctorados, el 25 por ciento cree en la Biblia, mientras que solo el 29 por ciento atribuye la creación de nuestra especie únicamente a la selección natural. Aunque es evidente que la enseñanza de la evolución en las escuelas es deficiente, los fanáticos religiosos siguen insistiendo en que no debería enseñarse en absoluto. Alternativamente, exigen que a los niños también se les enseñe la teoría del diseño inteligente, según el cual todos los organismos fueron creados por el designio de alguna inteligencia superior (es decir, Dios). «Enseñadles ambas teorías —dicen los fanáticos— y dejad que los niños decidan por sí mismos». ¿Por qué provoca estas objeciones la teoría de la evolución, mientras que a nadie parece preocuparle la teoría de la relatividad o la mecánica cuántica? ¿Por qué los políticos no piden que los niños conozcan teorías alternativas acerca de la materia, la energía, el espacio y el tiempo? A fin de cuentas, las ideas de Darwin parecen a primera vista mucho menos amenazadoras que las monstruosidades de Einstein y de Werner Heisenberg. La teoría de la evolución se basa en el principio de la supervivencia de los más aptos, que es una idea clara y sencilla (por no decir trivial). En cambio, las teorías de la relatividad y de la mecánica cuántica argumentan que es posible distorsionar el tiempo y el espacio, que algo puede aparecer de la nada y que un gato puede estar al mismo tiempo vivo y muerto. Estas teorías se mofan de nuestro sentido común, pero nadie intenta proteger a los inocentes escolares de estas ideas escandalosas. ¿Por qué? La teoría de la relatividad no enfurece a nadie porque no contradice ninguna de nuestras preciadas creencias. A la mayoría de la gente le importa un comino que el espacio y el tiempo sean absolutos o relativos. Si alguien cree que es posible distorsionar el espacio y el tiempo, pues muy bien. ¡Adelante, que los distorsione! ¿Qué me importa a mí? En cambio, Darwin nos ha privado de nuestra alma. Si uno entiende de verdad la teoría de la evolución, comprende que el alma no existe. Se trata de una idea terrible, no solo para los cristianos y los musulmanes devotos, sino también para muchos laicos que no tiene ningún dogma religioso claro pero que no obstante quieren creer que cada humano posee una esencia individual eterna que permanece inalterada a lo largo de la vida y que puede sobrevivir intacta a la muerte. El significado literal del término «individuo» es «algo que no puede dividirse». El hecho de que yo sea un «in-dividuo» implica que mi yo verdadero es una entidad holística y no un conjunto de partes separadas. Supuestamente, esta esencia indivisible perdura entre un momento y el siguiente sin perder ni adquirir nada. Mi cuerpo y mi cerebro experimentan un proceso de cambio constante a medida que las neuronas disparan, las hormonas fluyen y los músculos se contraen. Mi personalidad, mis deseos y mis relaciones nunca están quietos, y pueden transformarse completamente a lo largo de años y décadas. Pero, debajo de todo esto, yo sigo siendo la misma persona desde el nacimiento hasta la muerte…, y cabe esperar que también después de la muerte. Lamentablemente, la teoría de la evolución rechaza la idea de que mi yo verdadero sea una esencia indivisible, inmutable y potencialmente eterna. Según la teoría de la evolución, todas las entidades biológicas (desde los elefantes y los robles hasta las células y las moléculas de ADN) están compuestas de partes más pequeñas y simples, que se combinan y se separan sin cesar. Elefantes y células han evolucionado de forma gradual como resultado de nuevas combinaciones y divisiones. Algo que no puede dividirse ni cambiarse no puede haber aparecido a partir de la selección natural. El ojo humano, por ejemplo, es un sistema extraordinariamente complejo constituido por numerosas partes más pequeñas, como el cristalino, la córnea y la retina. El ojo no surgió completo de la nada, con todos estos componentes. Por el contrario, evolucionó paso minúsculo a paso minúsculo a lo largo de millones de años. Nuestro ojo es muy similar al ojo de Homo erectus, que vivió hace un millón de años. Es algo menos parecido al ojo de Australopithecus, que vivió hace cinco millones de años. Es muy diferente del ojo de Dryolestes, que vivió hace ciento cincuenta millones de años. Y no parece tener nada en común con los organismos unicelulares que habitaron nuestro planeta centenares de millones de años antes. Pero incluso los organismos unicelulares poseen orgánulos diminutos que les permiten distinguir la luz de la oscuridad y desplazarse hacia la una o hacia la otra. El camino que ha llevado a estos sensores arcaicos hasta el ojo humano es largo y tortuoso, pero si se dispone de centenares de millones de años, es posible recorrerlo por entero, paso a paso. Y es posible hacerlo porque el ojo está compuesto de muchas partes diferentes. Si cada pocas generaciones una pequeña mutación cambia ligeramente una de esas partes (la córnea se vuelve un poco más curvada, pongamos por caso), después de millones de generaciones estos cambios pueden resultar en un ojo humano. Si el ojo fuera una entidad holística, desprovista de parte alguna, nunca podría haber evolucionado por medio de la selección natural. Esta es la razón por la que la teoría de la evolución no puede aceptar la idea de almas, al menos si por «alma» nos referimos a algo indivisible, inmutable y potencialmente eterno. Una entidad semejante no puede derivarse de una evolución progresiva. La selección natural puede producir un ojo humano, porque el ojo tiene partes. Pero el alma no tiene partes. Si el alma de los sapiens evolucionó paso a paso a partir del alma de los erectus, ¿cuáles fueron exactamente dichos pasos? ¿Hay alguna parte del alma que esté más desarrollada en sapiens que en erectus? Pero el alma no tiene partes. Se puede argumentar que las almas humanas no evolucionaron, sino que aparecieron en todo su esplendor un día radiante. Pero ¿qué día radiante, exactamente? Si observamos con detenimiento la evolución de la humanidad, veremos que es perturbadoramente difícil encontrarlo. Cada humano que ha poblado el planeta llegó a existir como resultado de la inseminación de un óvulo femenino por parte de espermatozoides masculinos. Piense el lector en el primer bebé que poseyó un alma. Dicho bebé era muy parecido a su madre y a su padre, salvo por tener un alma a diferencia de sus padres. Nuestros conocimientos biológicos ciertamente pueden explicar el nacimiento de un bebé cuya córnea sea un poco más curvada que las córneas de sus padres. Una pequeña mutación en un único gen puede explicarlo. Pero la biología no puede explicar el nacimiento de un bebé con un alma eterna hijo de unos padres que no tuvieran siquiera una pizca de alma. ¿Es una única mutación, o incluso varias mutaciones, suficiente para dar a un animal una esencia firme frente a todo cambio, incluso el de la muerte? De ahí que la existencia de almas no pueda armonizar con la teoría de la evolución. La evolución implica cambio y es incapaz de producir entidades eternas. Desde una perspectiva evolutiva, lo más parecido que tenemos a una esencia humana es nuestro ADN, y la molécula de ADN es el vehículo de la mutación y no la sede de la eternidad. Esto aterra a un gran número de personas, que prefieren rechazar la teoría de la evolución antes que renunciar a su alma.
YUVAL NOAH HARARI
Homo Deus









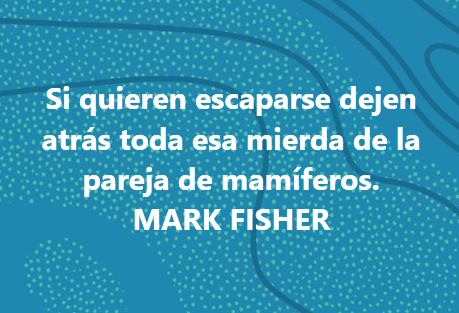





No hay comentarios.:
Publicar un comentario