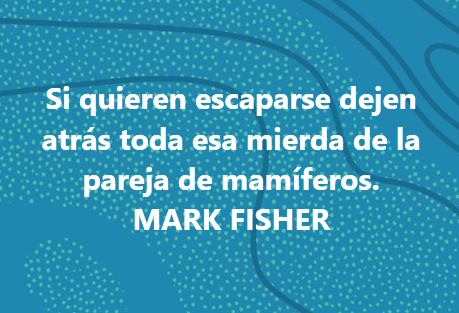... Los hipócritas esfuerzos por conjurar la salida de Grecia de Europa —pero las mismas reflexiones podrían valer para Italia o España— son fruto de un cínico cálculo (el precio a pagar sería aún mayor que el supuesto por el frustrado reembolso de la deuda misma) y no de una auténtica cultura política fundada en la idea de que Europa sería inconcebible sin Grecia porque los saberes occidentales hunden sus remotas raíces en la lengua y la civilización griegas. ¿Acaso las deudas contraídas con los bancos y las finanzas pueden tener fuerza suficiente para cancelar de un solo plumazo las más importantes deudas que, en el curso de los siglos, hemos contraído con quienes nos han hecho el regalo de un extraordinario patrimonio artístico y literario, musical y filosófico, científico y arquitectónico?
En este brutal contexto, la utilidad de los saberes inútiles se contrapone radicalmente a la utilidad dominante que, en nombre de un exclusivo interés económico, mata de forma progresiva la memoria del pasado, las disciplinas humanísticas, las lenguas clásicas, la enseñanza, la libre investigación, la fantasía, el arte, el pensamiento crítico y el horizonte civil que debería inspirar toda actividad humana. En el universo del utilitarismo, en efecto, un martillo vale más que una sinfonía, un cuchillo más que una poesía, una llave inglesa más que un cuadro: porque es fácil hacerse cargo de la eficacia de un utensilio mientras que resulta cada vez más difícil entender para qué pueden servir la música, la literatura o el arte.
Ya Rousseau había notado que los «antiguos políticos hablaban incesantemente de costumbres y de virtud; los nuestros sólo hablan de comercio y de dinero». Las cosas que no comportan beneficio se consideran, pues, como un lujo superfluo, como un peligroso obstáculo. «Se desdeña todo aquello que no es útil», observa Diderot, porque «el tiempo es demasiado precioso para perderlo en especulaciones ociosas».
Basta releer los espléndidos versos de Charles Baudelaire para comprender la incomodidad del poeta-albatros, majestuoso dominador de los cielos que, una vez descendido entre los hombres, sufre las burlas de un público atraído por intereses muy distintos:
El, otrora tan bello, ¡qué feo y qué grotesco!
¡Uno, va y le fastidia el pico con la pipa,
Y al que volaba, enfermo, cojeando otro imita!».
Y no sin irónica desolación, Flaubert en su Diccionario de lugares comunes define la poesía como «del todo inútil» porque está «pasada de moda», y al poeta como «sinónimo de lelo» y «soñador». De nada parece haber servido el sublime verso final de un poema de Hölderlin en el que se recuerda el papel fundador del poeta: «Pero lo que permanece lo fundan los poetas» («Was bleibet aber, stiften die Dichter»).
Las páginas que siguen no tienen ninguna pretensión de formar un texto orgánico. Reflejan la fragmentariedad que las ha inspirado. Por ello también el subtítulo —Manifiesto— podría parecer desproporcionado y ambicioso si no se justificara por el espíritu militante que ha animado constantemente este trabajo. Tan sólo he querido recoger, dentro de un contenedor abierto, citas y pensamientos coleccionados durante muchos años de enseñanza e investigación. Y lo he hecho con la más plena libertad, sin ninguna atadura y con la conciencia de haberme limitado a esbozar un retrato incompleto y parcial. Y como a menudo ocurre en los florilegios y las antologías, las ausencias acaban siendo más significativas que las presencias. Sabedor de estos límites, he subdividido mi ensayo en tres partes: la primera, dedicada al tema de la útil inutilidad de la literatura; la segunda, consagrada a los efectos desastrosos producidos por la lógica del beneficio en el campo de la enseñanza, la investigación y las actividades culturales en general; en la tercera parte, valiéndome de algún brillante ejemplo, he releído algunos clásicos que, en el curso de los siglos, han mostrado la carga ilusoria de la posesión y sus efectos devastadores sobre la dignitas hominis, el amor y la verdad.
...
El saber constituye por sí mismo un obstáculo contra el delirio de omnipotencia del dinero y el utilitarismo. Todo puede comprarse, es cierto. Desde los parlamentarios hasta los juicios, desde el poder hasta el éxito: todo tiene un precio. Pero no el conocimiento: el precio que debe pagarse por conocer es de una naturaleza muy distinta. Ni siquiera un cheque en blanco nos permitirá adquirir mecánicamente lo que sólo puede ser fruto de un esfuerzo individual y una inagotable pasión. Nadie, en definitiva, podrá realizar en nuestro lugar el fatigoso recorrido que nos permitirá aprender. Sin grandes motivaciones interiores, el más prestigioso título adquirido con dinero no nos aportará ningún conocimiento verdadero ni propiciará ninguna auténtica metamorfosis del espíritu.
Ya Sócrates lo había explicado a Agatón, cuando en el Banquete se opone a la idea de que el conocimiento pueda transmitirse mecánicamente de un ser humano a otro como el agua que fluye a través de un hilo de lana desde un recipiente lleno hasta otro vacío:
Estaría bien, Agatón, que la sabiduría fuera una cosa de tal naturaleza que, al ponernos en contacto unos con otros, fluyera del más lleno al más vacío de nosotros, como fluye el agua en las copas, a través de un hilo de lana, de la más llena a la más vacía.
Pero hay algo más. Sólo el saber puede desafiar una vez más las leyes del mercado. Yo puedo poner en común con los otros mis conocimientos sin empobrecerme. Puedo enseñar a un alumno la teoría de la relatividad o leer junto a él una página de Montaigne dando vida al milagro de un proceso virtuoso en el que se enriquece, al mismo tiempo, quien da y quien recibe.
Ciertamente no es fácil entender, en un mundo como el nuestro dominado por el homo oeconomicus, la utilidad de lo inútil y, sobre todo, la inutilidad de lo útil (¿cuántos bienes de consumo innecesarios se nos venden como útiles e indispensables?). Es doloroso ver a los seres humanos, ignorantes de la cada vez mayor desertificación que ahoga el espíritu, entregados exclusivamente a acumular dinero y poder. Es doloroso ver triunfar en las televisiones y los medios nuevas representaciones del éxito, encarnadas en el empresario que consigue crear un imperio a fuerza de estafas o en el político impune que humilla al Parlamento haciendo votar leyes ad personam. Es doloroso ver a hombres y mujeres empeñados en una insensata carrera hacia la tierra prometida del beneficio, en la que todo aquello que los rodea —la naturaleza, los objetos, los demás seres humanos— no despierta ningún interés. La mirada fija en el objetivo a alcanzar no permite ya entender la alegría de los pequeños gestos cotidianos ni descubrir la belleza que palpita en nuestras vidas: en una puesta de sol, un cielo estrellado, la ternura de un beso, la eclosión de una flor, el vuelo de una mariposa, la sonrisa de un niño. Porque, a menudo, la grandeza se percibe mejor en las cosas más simples.
«Si no se comprende la utilidad de lo inútil, la inutilidad de lo útil, no se comprende el arte», ha observado con razón Eugène Ionesco. Y no por azar, muchos años antes, Kakuzo Okakura, al describir el ritual del té, había reconocido en el placer de un hombre cogiendo una flor para, regalarla a su amada el momento preciso en el que la especie humana se había elevado por encima de los animales: «Al percibir la sutil utilidad de lo inútil —refiere el escritor japonés en El libro del té—, [el hombre] entra en el reino del arte». De una sola vez, un lujo doble: la flor (el objeto) y el acto de cogerla (el gesto) representan ambos lo inútil, poniendo en cuestión lo necesario y el beneficio.
NUCCIO ORDINE